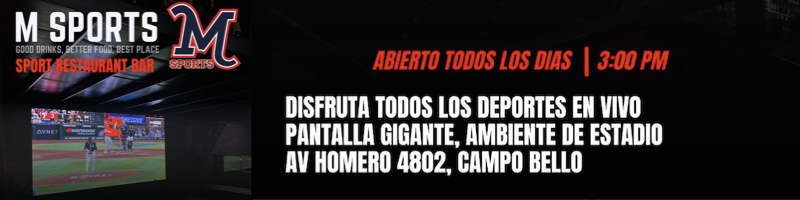La rebelión de los pueblos de Morelos no fue una rebelión indígena, aunque muchos indígenas de los pueblos acudieran a la rebelión, dice John Womack en el prólogo que añadió a la edición definitiva en español de su Zapata y la Revolución mexicana (Fondo de Cultura Económica, 2017). Si hubiera sido sólo una rebelión indígena, la revuelta zapatista no habría podido dar el salto hacia la arena nacional.
Habría corrido la suerte de las sesenta o cien revueltas indígenas, encendidas y apagadas en su propia llama local, durante los siglos XVIII y XIX.
Ilustración: Ricardo Figueroa
Lo que hizo que aquellas revueltas salieran de sus fronteras locales y se generalizaran, sigue Womack, no fue el afluente indígena, sino el africano. Cito:
“Desde los cimarrones, emigrantes y refugiados que salieron de los valles de Cuautla, Yautepec y Tetecala para hacerse de un lugar a lo largo del Balsas, hasta los pintos de la Costa Grande que siguieron al mulato José María Morelos y luego al mulato Vicente Guerrero durante la guerra de Independencia, y más adelante a Juan Álvarez en contra de los hacendados azucareros de Morelos, y luego los vengadores de Chiconcuac San Vicente en 1856, pasando por sus nietos, hasta llegar a las fuerzas revolucionarias de Tlaltizapán y Tlaquiltenango en 1911, todos estos mestizo-mulato-moreno-pardo-chino-zam-bahigo-zambo-cafres fueron el auténtico núcleo y la fuerza viva de la desafiante, expansiva y explosiva rebeldía específicamente sureña”.
Womack arriesga una compleja disquisición conceptual sobre la enajenación y la esclavitud de las plantaciones del sur en su mezcla con los pueblos vecinos, y una conmovedora reflexión sobre el esclavo como aquel que es nada y no está atado a nada, salvo a su decisión interior de decidir en quién confía, con quién se reconoce igual en su mundo sin derechos, ni nombre, ni arraigo, ni pertenencia.
Lo explosivo es la mezcla del esclavo libre de la plantación, que no es nadie ni tiene lugar propio, con los pueblos indígenas vecinos, sujetos de derechos coloniales sobre un territorio preciso: montes, tierras, aguas. Se mezclan ahí el desarraigo y el arraigo, la tradición y la libertad.
Esta mezcla es la que hace potente y expansiva la revuelta agraria de Morelos, dice Womack. Y lo que la hace universal: porque pelear por las tierra en todas partes, no sólo en el propio pueblo, es pelear por el derecho universal a la tierra: a estar en la tierra.
El aleph racial de Morelos
El alegato de Womack sobre la dimensión africana (negra, mulata, parda) de la rebelión indígena de Morelos es pertinente para la reflexión larga, racial y cultural de México.
Womack está apuntando a uno de los grandes fetiches, una de las grandes mixtificaciones de nuestra conciencia histórica. A saber, nuestra noción del mestizaje como un asunto que se salda en la cama engendradora de un español y una india (no recuerdo un ejemplo de la cosa al revés: un indio con una española).
Pablo Escandón, el hacendado mayor derrotado por los zapatistas, olió muy bien el fondo de “cafrería” que había en la revuelta de Morelos. Andrés Molina Enríquez reconoció en 1920 que Zapata tenía “un quince por ciento de sangre negra”, lo cual lo convertía en un “mestizo triple”, dice Womack, un supermestizo.
Nada quedó de aquellos linajes de la cafrería en la fabricación del estereotipo mestizo que José Vasconcelos consagró en “La raza cósmica”.
“Desde entonces —sigue Womack—, durante décadas, ni los intelectuales mexicanos ni los extranjeros se preguntaron por alguna significación específica de los mulatos para la historia o la sociología mexicanas. La papilla cripto-positivista en que convirtieron (y siguen convirtiendo) el mestizaje, es una estrecha y simplista ficción genética. Fue y sigue siendo un error crítico acerca de México entre 1820 y 1960”.
La “papilla” de la buena conciencia mestizófila ha echado a los negros de la ecuación. Y con ellos ha echado un velo sobre la experiencia histórica de la esclavitud en las capas profundas de la identidad mexicana, tan ostensiblemente marcada por una hipócrita pero sustantiva discriminación racial.
La vertiente afro de nuestra historia aparece ahora en la visión de Womack como indispensable para entender la rebelión agraria de Morelos, uno de los pilares de la memoria histórica de México.
Lo que esta restitución sugiere es que no sólo en el zapatismo, sino en la historia toda de México, la idea de mestizaje debe ser sometida a una cabal revisión que incluya la poderosa vertiente negra de nuestra historia, a la vez visible e invisibilizada en todas partes.
El aleph racial de Morelos es en muchos sentidos el de todo México.
La mirada de Zapata
Cuando uno ve la foto canónica de Emiliano Zapata que nos mira de frente, con el brillo oscuro en los ojos, los labios sensuales, la frente ancha, las cejas y los bigotes poblados, ¿qué ve?
¿Un indio puro? ¿Una mezcla de indio y español? ¿O una mezcla distinta, propiamente mexicana: de indio con blanco y con negro, en sus infinitas variaciones morenas?
El rostro de Zapata esconde el misterio de la desaparición virtual de la población negra en el territorio mexicano, una población que llegó a ser, a fines del siglo XVIII, una proporción alta de la Nueva España.
La presencia de aquella población negra está clara en la taxonomía novohispana de las castas, guiada por la obsesión de la pureza de sangre, de cuyos criterios, biombos y retratos la revista Artes de México ha hecho una edición extraordinaria.
La enorme población negra de México se fundió hasta diluirse, promiscua y libremente, en los bajos estratos de lo que Molina Enríquez llamó el “mercado de la carne” de los siglos XVIII y XIX.
Persiste como tal en el México de hoy en algunas zonas de refugio, como las llamó Gonzalo Aguirre Beltrán, algunos pueblos negros de Guerrero y Veracruz, y en todas las variantes de la “morenidad mexicana”, el color de la inclasificable “raza de bronce clang clang” de la que se burlaba en los 1980 Carlos Monsiváis, plurimestizo por excelencia.
“África en México parece desvanecerse a partir de la Independencia —escribe Womack—. Ya no entraron africanos a México, ni como esclavos ni en otra condición. Pero los mexicanos de ascendencia africana seguían en México, visibles durante una generación más (ahí están el cura y general Morelos, Vicente Guerrero, Juan Álvarez y sus “pintos”). En la mayoría de los lugares, sus hijos y nietos, cada vez menos ostensiblemente africanos (¡Juan N. Almonte!, hijo de Morelos, ¡Vicente Riva Palacio y Guerrero!), ya no reconocidos como de origen africano, se fueron fundiendo con la población mexicana general”.
También con la de Morelos. Y con su rebelión de 1910.
Zapata el dandy
Las fotos de Emiliano Zapata muestran a un hombre extraordinariamente bien vestido.
En el libro de Katz sobre Villa hay un pasaje al respecto. Es la crónica de Leon Canova, representante estadunidense sobre la reunión de Villa y Zapata en Xochimilco, a fines de 1914. (Friedrich Katz, Pancho Villa, vol. 2, Era, 1998, p. 11.)
Canova, hombre notable por su corrupción, según Katz, lo era también por la calidad de sus despachos diplomáticos.
El despacho de Canova sobre la reunión en Xochimilco cuenta cómo Villa y Zapata, seguidos por “tres veintenas” de sus escoltas, subieron a un salón de la escuela municipal del pueblo, donde había sólo unas cuantas sillas.
Los hombres se sentaron lado a lado, dice Canova, y entonces “pudo verse el marcado contraste entre ellos”.
Villa era “alto, robusto, con unos noventa kilos de peso, tez casi tan roja como la de un alemán, tocado con un casco inglés, un grueso suéter café, pantalones color caqui, polainas y botas de montar… No llevaba ningún tipo de joya ni color alguno en sus prendas”.
Un bárbaro del norte.
Zapata en cambio tenía la “piel oscura”, el “rostro delgado” y era “mucho más bajo que Villa, con unos sesenta y cinco kilos de peso”.
Estaban bajo techo pero Zapata no se había quitado el “gran sombrero que sombreaba sus ojos, de modo que no era posible distinguirlos”.
Su atuendo: “Llevaba un saco negro, una gran pañoleta de seda azul claro anudada al cuello, una camisa de intenso color turquesa. Sacaba para limpiarse el sudor un pañuelo blanco con ribetes verdes y otro con todos los colores de las flores. Vestía pantalones de charro negros, muy ajustados, con botones de plata en la costura exterior de cada pierna”.
Un dandy rural.
Apenas sorprende que estos hombres no pudieran cambiar palabra durante media hora, tapiados en “un incómodo silencio”, dice Canova “como novios de pueblo”.
Hasta que Zapata mandó traer una botella para hacer un brindis.
¿Pidió Zapata una botella de tequila? No. ¿Una de mezcal? Tampoco. ¿Un aguardiente de caña de Morelos? No.
Emiliano Zapata, el hijo de los pueblos de Morelos, pidió una botella de coñac