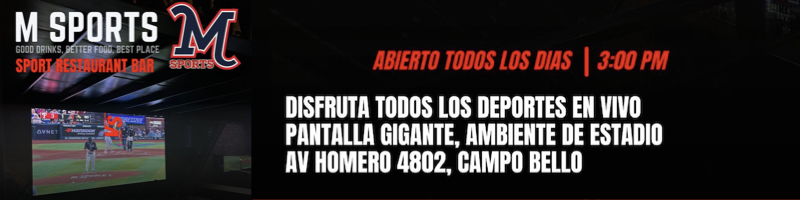Como cada fin de semana, en el burdel de Quica la chica se cumplía el ritual de viernes y sábado, que era totalmente diferente al de los miércoles.
Sentado al final de la barra, Fernando, con una cerveza en mano, miraba con displicencia la pista de baile rodeada de mesas, ocupadas por clientes y las mujeres que profesionalmente se encargaban de darles atención, ya fuera para conversar, bailar o satisfacer sus necesidades amatorias de urgencia.
El lugar era acogedor, limpio y a pesar del consumo de alcohol y de muchos parroquianos, ordenado y pacífico. Fernando solía ubicarse cerca de la radiola y se posesionaba de ella.
El aparato contenía mayoritariamente: boleros, danzones, música tropical y uno que otro corrido y música norteña.
Apenas cumplió los dieciocho años, Fernando empezó incursionar en los numerosos burdeles del barrio de la Estación, le gustaba el ambiente, pero el ser estudiante y no tener ingresos, le impedía ser cliente pero le agradaba ser parte de aquel mundo, aunque solo para verlo de lejos.
Recordaba de niño haber visitado con frecuencia el burdel de Las Lupes que funcionaba a una cuadra de la casa de sus padres.
Lupe era una mujer joven y bonita que regenteaba el burdel y tenía un hijo de nombre Héctor, de la edad de Fernando, ellos se hicieron amigos. Con regularidad sus juegos infantiles terminaban en el burdel, que por las mañanas solo se distinguía de otras viviendas porque había muchas mujeres, casi todas ellas muy jóvenes.
Fernando no lograba percibir qué tenía de especial aquel lugar y no entendía por qué su madre le prohibía juntarse con Héctor. Alguna vez su madre le dijo “no te juntes con Héctor porque su mama regentea una casa de citas”, aquellos términos nada le decían al niño. Él siguió frecuentando a su amigo Héctor y la casa de Lupe.
Cuando llegó a la adolescencia empezó a comprender de qué se trataba, en el barrio de la Estación se podían enlistar lo que los adultos varones llamaban burdeles y las recatadas mujeres casas de citas.
La de Lupe Portillo, La Esquina, La Méndez Catorce Diez, Quica la chica. Abundaban también las cantinas y no había ni una escuela, ni un parque ni una Iglesia.
Así que en cuanto a Fernando le expidieron su cartilla fue el pasaporte para explorar lo que para él era el fascinante mundo de los giros nocturnos.
Su lugar preferido y en donde se hizo asiduo visitante era con Quica la Chica.
Los viernes y sábados permanecía de espectador, pues las mujeres era cuando más trabajo tenían, porque para la clientela eran días de pago, traían billetes en la bolsa y ganas de divertirse, así que cerveza en mano consumida pausadamente , ya que apenas le alcanzaba para dos o tres, veía con fascinación transitar la vida nocturna de aquel lugar.
Las mujeres con sus provocadores vestidos de noche, que dibujaban la firmeza de sus cuerpos jóvenes, recibían a los clientes y de inmediato se celebraba un acuerdo tácito, el hecho de tomar una silla junto a una mujer marcaba territorio y daba acceso al mesero que enseguida preguntaba al cliente y a la dama: qué les sirvo: Normalmente éstas pedían alguna combinación que contuviera refresco de cola, lo que redituaba en ganancias para el negocio y regulaba el consumo de alcohol de ellas, pues era práctica común que la bebida solo contuviera pequeñas cantidades de alcohol o nada. Al recibir el trago, el mesero entregaba una ficha de plástico, que la dama introducía en el seno de sus pechos, misma que al terminar la jornada era canjeado por el cantinero por el numerario correspondiente.
Si el cliente se animaba y portaba los recursos necesarios, podía dar el siguiente paso, contratar los favores del objeto de sus deseos en turno, de ahí abandonaban la zona de baile y se trasladaban a las habitaciones que se encontraban en la parte alta del local.
Esos fines de semana, Fernando solo era un escrutador ajeno a ese mundo, parecía un mueble más de aquel lugar.
En cambio, los miércoles el negocio se abría, más por darle certeza a la clientela de que había servicio, que porque ésta se presentara en abundancia.
Entonces Fernando convivía y compartía con las muchachas y entablaba largas conversaciones con la aún hermosa dueña del negocio que fácilmente le triplicaba en edad, era una matrona de pelo cano, gafas con armazón de carey y ojos verdes, de voz suave y pausada.
Fernando logró establecer una especie de convenio con sus amigas más cercanas, platicaba con ellas, se tomaba una cerveza y ellas no pedían nada, y ante la ausencia de clientes disfrutaban de la música y del baile.
Durante esa rutina conoció a Patricia, cuyo nombre real podría ser Nicolasa o Dolores o cualquier otro, pues su origen estaba en algún pueblo perdido en el margen de algún rio de aquel inmenso estado, pero según la costumbre del burdel así se hacía llamar con un nombre propio de una ciudad.
De aquella relación de amistad, un buen día Patricia le avisó a Fernando que a partir de ese día, pasaban a ser novios. La propuesta le vino bien porque era una bella mujer y le agradaba su compañía, aunque ambos sabían que aquello no pasaba de ser un eufemismo. Eso le dio a Patricia la posibilidad de pasearse por la ciudad, de ir al cine y a algunas discotecas de la época, y a Fernando el acompañarse de una muchacha joven y bella, con la que no tenía qué hacer gastos pues cada quien pagaba sus consumos y disfrutar a temprana edad de una relación de pareja.
Patricia, que los fines de semana era una mujer del burdel, entre semana era para Fernando una simple muchacha, de su misma edad, que vestía igual que las universitarias con las que él convivía.
Había cierta pureza en la relación aunque de regreso a la casa de Quica, también era su amante.
Para Patricia la compañía de Fernando representaba olvidar los por qué de trabajar con Quica y sentirse aceptada por las buenas conciencias, pues normalmente acompañaba a Fernando a los convivios universitarios y en varias ocasiones la llevó a comer a casa de sus padres sin que nadie conociera ni se inquietara por la presencia de la hermosa mujer.
A través de varios años la relación de Patricia y Fernando se consolidó y ninguno se preguntaba ni se inquietaba por el futuro.
Patricia tenía parientes en la alta California, como muchas de las familias del norte del país. Un verano, maleta en mano le informó a Fernando que iba de vacaciones al otro lado, antes lo había hecho varias veces, él la llevó a la estación de autobuses y se despidieron amorosamente.
Pasó el tiempo y no hubo noticias de Patricia, un año después Fernando recibió una carta donde ella le contaba una larga historia que tenía un buen final, había encontrado una pareja que nunca le preguntó sobre su pasado, se casó con ella.
Fernando la archivó en el baúl de sus recuerdos.
Como cada fin de semana, en el burdel de Quica la chica se cumplía el ritual de viernes y sábado, que era totalmente diferente al de los miércoles.
Sentado al final de la barra, Fernando, con una cerveza en mano, miraba con displicencia la pista de baile rodeada de mesas, ocupadas por clientes y las mujeres que profesionalmente se encargaban de darles atención, ya fuera para conversar, bailar o satisfacer sus necesidades amatorias de urgencia.
El lugar era acogedor, limpio y a pesar del consumo de alcohol y de muchos parroquianos, ordenado y pacífico. Fernando solía ubicarse cerca de la radiola y se posesionaba de ella.
El aparato contenía mayoritariamente: boleros, danzones, música tropical y uno que otro corrido y música norteña.
Apenas cumplió los dieciocho años, Fernando empezó incursionar en los numerosos burdeles del barrio de la Estación, le gustaba el ambiente, pero el ser estudiante y no tener ingresos, le impedía ser cliente pero le agradaba ser parte de aquel mundo, aunque solo para verlo de lejos.
Recordaba de niño haber visitado con frecuencia el burdel de Las Lupes que funcionaba a una cuadra de la casa de sus padres.
Lupe era una mujer joven y bonita que regenteaba el burdel y tenía un hijo de nombre Héctor, de la edad de Fernando, ellos se hicieron amigos. Con regularidad sus juegos infantiles terminaban en el burdel, que por las mañanas solo se distinguía de otras viviendas porque había muchas mujeres, casi todas ellas muy jóvenes.
Fernando no lograba percibir qué tenía de especial aquel lugar y no entendía por qué su madre le prohibía juntarse con Héctor. Alguna vez su madre le dijo “no te juntes con Héctor porque su mama regentea una casa de citas”, aquellos términos nada le decían al niño. Él siguió frecuentando a su amigo Héctor y la casa de Lupe.
Cuando llegó a la adolescencia empezó a comprender de qué se trataba, en el barrio de la Estación se podían enlistar lo que los adultos varones llamaban burdeles y las recatadas mujeres casas de citas.
La de Lupe Portillo, La Esquina, La Méndez Catorce Diez, Quica la chica. Abundaban también las cantinas y no había ni una escuela, ni un parque ni una Iglesia.
Así que en cuanto a Fernando le expidieron su cartilla fue el pasaporte para explorar lo que para él era el fascinante mundo de los giros nocturnos.
Su lugar preferido y en donde se hizo asiduo visitante era con Quica la Chica.
Los viernes y sábados permanecía de espectador, pues las mujeres era cuando más trabajo tenían, porque para la clientela eran días de pago, traían billetes en la bolsa y ganas de divertirse, así que cerveza en mano consumida pausadamente , ya que apenas le alcanzaba para dos o tres, veía con fascinación transitar la vida nocturna de aquel lugar.
Las mujeres con sus provocadores vestidos de noche, que dibujaban la firmeza de sus cuerpos jóvenes, recibían a los clientes y de inmediato se celebraba un acuerdo tácito, el hecho de tomar una silla junto a una mujer marcaba territorio y daba acceso al mesero que enseguida preguntaba al cliente y a la dama: qué les sirvo: Normalmente éstas pedían alguna combinación que contuviera refresco de cola, lo que redituaba en ganancias para el negocio y regulaba el consumo de alcohol de ellas, pues era práctica común que la bebida solo contuviera pequeñas cantidades de alcohol o nada. Al recibir el trago, el mesero entregaba una ficha de plástico, que la dama introducía en el seno de sus pechos, misma que al terminar la jornada era canjeado por el cantinero por el numerario correspondiente.
Si el cliente se animaba y portaba los recursos necesarios, podía dar el siguiente paso, contratar los favores del objeto de sus deseos en turno, de ahí abandonaban la zona de baile y se trasladaban a las habitaciones que se encontraban en la parte alta del local.
Esos fines de semana, Fernando solo era un escrutador ajeno a ese mundo, parecía un mueble más de aquel lugar.
En cambio, los miércoles el negocio se abría, más por darle certeza a la clientela de que había servicio, que porque ésta se presentara en abundancia.
Entonces Fernando convivía y compartía con las muchachas y entablaba largas conversaciones con la aún hermosa dueña del negocio que fácilmente le triplicaba en edad, era una matrona de pelo cano, gafas con armazón de carey y ojos verdes, de voz suave y pausada.
Fernando logró establecer una especie de convenio con sus amigas más cercanas, platicaba con ellas, se tomaba una cerveza y ellas no pedían nada, y ante la ausencia de clientes disfrutaban de la música y del baile.
Durante esa rutina conoció a Patricia, cuyo nombre real podría ser Nicolasa o Dolores o cualquier otro, pues su origen estaba en algún pueblo perdido en el margen de algún rio de aquel inmenso estado, pero según la costumbre del burdel así se hacía llamar con un nombre propio de una ciudad.
De aquella relación de amistad, un buen día Patricia le avisó a Fernando que a partir de ese día, pasaban a ser novios. La propuesta le vino bien porque era una bella mujer y le agradaba su compañía, aunque ambos sabían que aquello no pasaba de ser un eufemismo. Eso le dio a Patricia la posibilidad de pasearse por la ciudad, de ir al cine y a algunas discotecas de la época, y a Fernando el acompañarse de una muchacha joven y bella, con la que no tenía qué hacer gastos pues cada quien pagaba sus consumos y disfrutar a temprana edad de una relación de pareja.
Patricia, que los fines de semana era una mujer del burdel, entre semana era para Fernando una simple muchacha, de su misma edad, que vestía igual que las universitarias con las que él convivía.
Había cierta pureza en la relación aunque de regreso a la casa de Quica, también era su amante.
Para Patricia la compañía de Fernando representaba olvidar los por qué de trabajar con Quica y sentirse aceptada por las buenas conciencias, pues normalmente acompañaba a Fernando a los convivios universitarios y en varias ocasiones la llevó a comer a casa de sus padres sin que nadie conociera ni se inquietara por la presencia de la hermosa mujer.
A través de varios años la relación de Patricia y Fernando se consolidó y ninguno se preguntaba ni se inquietaba por el futuro.
Patricia tenía parientes en la alta California, como muchas de las familias del norte del país. Un verano, maleta en mano le informó a Fernando que iba de vacaciones al otro lado, antes lo había hecho varias veces, él la llevó a la estación de autobuses y se despidieron amorosamente.
Pasó el tiempo y no hubo noticias de Patricia, un año después Fernando recibió una carta donde ella le contaba una larga historia que tenía un buen final, había encontrado una pareja que nunca le preguntó sobre su pasado, se casó con ella.
Fernando la archivó en el baúl de sus recuerdos.