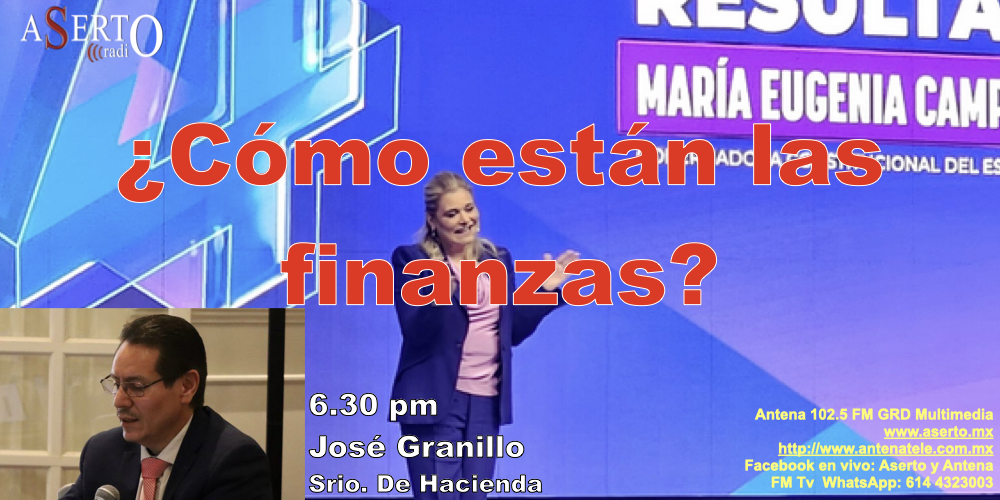Chihuahua, Chih.
Pocas veces un pueblo se identifica tan íntima y profundamente con un cantante. Pero también, pocas veces, un autor retrata de modo inmejorable la biografía sentimental de un pueblo.
La cultura popular, plena manifestación del alma de los pueblos, ha creado sus propios instrumentos de expresión, y entre sus aciertos más eficaces estuvo el de haber otorgado su voz a José Alfredo Jiménez, quizá su vehículo más poderoso.
José Alfredo Jiménez mantuvo un diálogo permanente con la condición humana y, animado por su propio periplo amoroso, desinhibido por las bondades del tequila y los demonios del despecho, confesaría lo vivido en la clandestinidad de alcobas o en las ruidosas cantinas, ignorando que ese volcán de emociones habría de convertirse en un devocionario implacablemente sabio para quienes han padecido y gozado la experiencia amorosa.
El amor, el alcoholismo, la depresión, el machismo y la sensibilidad poética fueron algunos de los elementos de la pócima enervante que hicieron de José Alfredo Jiménez una de las más importantes instituciones sentimentales de nuestro tiempo.
Su vida y su obra son inseparables. José Alfredo cantaba para limpiarse el alma, y su catarsis personal sigue siendo una terapia que ha logrado beneficiar a muchos que se alían a su voz para cantar y echar fuera las emociones que los perturban y conmueven.
1.- Cada quien a su modo, con cualquier pretexto, frente a una copa de vino, la aristocracia y la vecindad, los románticos y los rockeros, la izquierda y la derecha, el centro y las provincias, comienzan la fiesta en diferentes ambientes. Pero saben que, cuando las horas se oscurecen, todos los ritmos y todas las emociones desembocarán en las canciones de José Alfredo Jiménez.
Los mexicanos cantan, a pecho abierto, el íntimo infortunio de sus doloridas almas, el aciago fulgor de su desdicha, como si cantaran al mundo los verdaderos sentimientos de la Nación.
Con un grito, a la mitad de una canción, recuerdan a la ingrata que los lastima, y en esos gritos arrancan de raíz sus dolores. La voz se afina en el desconsuelo y se condimenta en la compleja y confusa mezcla de afectos derrotados y alcoholes de alta graduación, hasta que súbitamente, desde las profundidades de los corazones, estallan las penas y las pasiones soterradas.
Borrachos, peleoneros, sostenidos por una copa y por el nombre de la ingrata, los machos en la cantina son un espectáculo patético cuya desdicha termina por ennoblecerlos, porque —por vida de Dios— solamente los muy hombres soportan tanto dolor.
¿Cómo explicar que una canción pueda ser cantada al unísono por el señor presidente y por los parias, por los empresarios y los obreros, por la inasible y caprichosa clase media, con las mismas ganas, con idénticas actitudes y casi con la misma seguridad de haber sido compuesta exclusivamente para cada uno de ellos?
Ya pelearon contra aquel que los miraba mal, ya ganaron la competencia de aguantar de pie las copas de tequila, sotol y mezcal, ya se rajaron con el amigo, ya dijeron el nombre de la mujer que les destrozó el corazón.
Y habiendo demostrado sus valentías, los machos gritarán —en el clímax de los rituales de la embriaguez— su más secreto y auténtico nombre: yo soy el Rey.
Con dinero y sin dinero
hago siempre lo que quiero
y mi palabra es la ley.
No tengo trono ni reina,
ni nadie que me comprenda,
pero sigo siendo el rey.