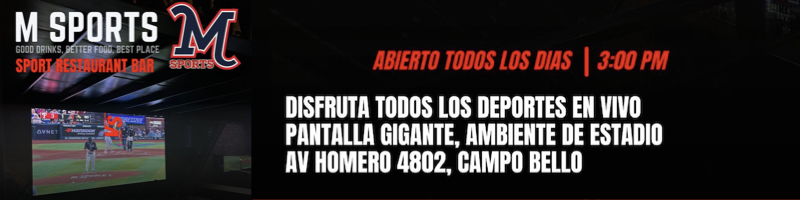Chihuahua, Chih.
La detención del general Salvador Cienfuegos –en medio de la mayor escalada de militarización de la vida pública mexicana desde que en 1929, con el pacto fundacional del Partido Nacional Revolucionario, comenzó el repliegue político del ejército que se había hecho con el poder con la Revolución– obliga a hacer una revisión sobre el papel que las fuerzas armadas han jugado en la historia del país durante el último siglo, el de su existencia como entidad constitucional, pues las actuales son producto de la solución de continuidad que provocó la destrucción del antiguo ejército republicano, el que surgió de la Intervención francesa y que fue sostén del Porfiriato. Se trata de una historia contradictoria, que no ha sido objeto de suficiente investigación académica a pesar de ser un elemento fundamental de la construcción institucional del país, rodeada de secretos y ocultamientos, pero esencial para la comprensión de las contrahechuras del Estado mexicano.
El Ejército mexicano nació del triunfo constitucionalista en la guerra civil que siguió a la caída del gobierno de Victoriano Huerta. Su control territorial permitió la celebración del Congreso Constituyente de 1916, pero fueron esos mismos caudillos los que dieron el golpe militar que acabó con el primer gobierno constitucional. El régimen posrevolucionario, que a la larga daría origen al Partido Revolucionario Institutcional (PRI), nació de un golpe de Estado, el Plan de Agua Prieta, y durante la siguiente década las disputas políticas se resolvieron a balazos con los generales como protagonistas. Los sucesivos pactos políticos –de 1929, 1938 y 1946– y depuraciones recurrentes de la cúpula militar, acompañadas de un proceso de profesionalización, fueron, de manera gradual, diluyendo a las fuerzas armadas como actor político deliberante.
Durante la época clásica del régimen del PRI, a partir de 1946, cuando comenzó la sucesión de gobiernos civiles, el Ejército dejó de estar en el centro de la lucha por el poder. A cambio obtuvo el privilegio de ser uno de los principales agentes de venta de protecciones particulares, mecanismo esencial del régimen para reducir la violencia. El mercado del opio y de la mariguana hacia los Estados Unidos fue uno de los ámbitos en los que esa forma de operar se desplegó: los comandantes de zonas militares de las regiones de producción y tráfico de sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos regulaban la operación del mercado y decidían sobre quiénes lo operaban, en función de los pagos que recibían y de los acuerdos que establecían para mantener cierto grado de orden y contención de la violencia.
Con la lealtad militar garantizada y con los jefes del Ejército imbricados en la red de complicidades que garantizaba la disciplina política, los sucesivos presidentes civiles, a partir de Miguel Alemán, usaron al Ejército sobre todo para desarticular las protestas sociales. Alemán lo usó contra los ferrocarrileros en 1948, Adolfo Ruiz Cortines contra los maestros en 1956 y Adolfo López Mateos de nuevo contra los maestros en 1960, la mayor represión previa a 1968. Y eso para hablar sólo de su uso contra las movilizaciones urbanas, pues la actuación militar fue reiterada contra los movimientos campesinos. Sin embargo, al Ejército se le protegió con un manto de silencio sobre sus actuaciones: en la prensa controlada por el régimen no se podía atacar a los militares, de la misma manera que estaba vedado hacerlo con el presidente de la República.
En el discurso oficial de los tiempos del PRI, las fuerzas armadas eran objeto de reconocimiento y pleitesía en cada informe presidencial, donde era alabada su patriótica entrega; en el momento de la mención del presidente, los jefes militares eran ovacionados con entusiasmo por los presentes en el recinto legislativo y estos se ponían de pie, con gesto marcial, para agradecer los aplausos. Más que una obligación, su aceptación de la subordinación al orden civil del régimen era vista como una concesión que cada año debía ser agradecida desde la tribuna en la que el Ejecutivo simulaba rendir cuentas a la nación.
La tragedia del 68 marcó el límite de la utilización del Ejército contra la protesta civil en las zonas urbanas, mientras durante la década de 1970 se le usó para perseguir a las guerrillas rurales, sobre todo a la de Lucio Cabañas en Guerrero y, a partir de la Operación Cóndor, para el exterminio de los plantíos de amapola y mariguana, como parte de la guerra contra las drogas impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. Desde entonces, el Ejército ha estado implicado en la lucha contra el narcotráfico, aunque sin dejar de administrar las redes de protección particular en diversas regiones.
El despliegue territorial del Ejército no había alcanzado, desde el final de las rebeliones militares, los niveles que ha tenido a partir de la declaratoria de guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado. Los datos son muy conocidos: 2007 fue el año más pacífico de la historia de México desde la Independencia en 1821. Nunca hubo tan pocos homicidios y no se trató de un año excepcional, sino de la culminación de una tendencia constante a la baja que había comenzado desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, pero que se había consolidado a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Desde el principio de la guerra de Calderón quedó claro que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública era inconstitucional, de acuerdo con el artículo 129 de la Carta Magna, pero en 2008, en medio de la reforma del sistema de justicia y cuando parecía que el uso de los militares en operaciones de combate al crimen tendría un carácter emergente y temporal, se reformó la Constitución para establecer con toda precisión, en el artículo 21, que las tareas de seguridad pública deberían tener un carácter exclusivamente civil.
Los propios comandantes militares han estado conscientes, desde entonces, de la inconstitucionalidad de las tareas que estaban emprendiendo y exigieron, una y otra vez, un marco jurídico que los protegiera, sobre todo frente a posibles acusaciones ante el sistema internacional de justicia por violaciones a los derechos humanos derivadas de sus actuaciones, pues tanto su entrenamiento como sus estrategias para llevar a cabo las tareas encomendadas han tenido un carácter bélico, una lógica de guerra, muy distinta a lo que debe imperar en la política de seguridad en una democracia constitucional, como la que se supone que es México. Los resultados no han sido nada positivos: violaciones de derechos humanos, masacres, muertes.
La presión de la cúpula de las fuerzas armadas para legalizar su actuación llevó al gobierno de Calderón, primero, y al de Enrique Peña Nieto, después, a la presentación de diversas iniciativas para regular su actuación, pero sin cumplir con los preceptos constitucionales, pues en estricto sentido solo hubieran podido tener sustento como reglamentación del artículo 29, lo que implicaría establecer su carácter extraordinario y limitado, bajo la estricta vigilancia del Congreso de la Unión, con plazos establecidos. El ahora caído en desgracia general Cienfuegos intentó a toda costa, durante el gobierno pasado, que se aprobara una Ley de Seguridad Interior, hasta que lo logró, para que luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declarara inconstitucional.
Pocos actos del actual gobierno han sido tan contradictorios con las ofertas que en campaña hizo López Obrador como el avance del control militar de la seguridad. Como líder opositor y como candidato, el ahora presidente insistió una y otra vez en que los soldados y marinos debían volver a sus cuarteles, en apego al artículo 129 de la Constitución. De hecho, esa oferta le granjeó el voto de muchas personas críticas con el proceso de avance del poder de las fuerzas armadas en el país, no sólo por su carácter inconstitucional, sino por ser una política fallida que ha mostrado ser absolutamente ineficaz para garantizar la seguridad y reducir la violencia. Poco antes de tomar posesión, después de una reunión con la cúpula militar encabezada todavía por Cienfuegos, a pesar de sus promesas, el presidente de la República dio un giro en su actitud frente al Ejército incluso antes de tomar posesión, y en cuanto se hizo con las riendas del Gobierno impulsó la creación de la Guardia Nacional como una fachada para mantener la presencia militar. A partir de entonces se ha convertido en el principal impulsor de un proceso de militarización que palidece frente al de sus antecesores.
Después, con un acuerdo presidencial sobre el cual la SCJN no se ha pronunciado, pero de muy dudosa constitucionalidad, López Obrador ha pretendido legitimar la presencia militar sin controles civiles. Es un decreto que viola el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, pues no justifica el carácter excepcional, temporal y estrictamente necesario de la intervención, ni establece mecanismos de fiscalización independientes. Ahora el único límite es el plazo de cinco años, que concluirá en abril de 2024, que obliga a que para entonces los militares regresen a sus cuarteles, pero el acuerdo no establece ningún mecanismo para garantizar que el plazo se cumpla. El sueño de Calderón realizado por la voluntad presidencial de López Obrador.
El despliegue del Ejército ha sido el principal subterfugio para evitar la construcción institucional necesaria que permita contar con un sistema de seguridad y justicia basado en el orden jurídico en lugar del antiguo arreglo de venta de protecciones particulares y negociación de la desobediencia. Pero el actual gobierno no se ha limitado a dejar la seguridad en manos militares. Ha establecido una clara alianza política en la que las fuerzas armadas son su principal aliado en el ejercicio del poder. Les ha dado contratos, de obra pública, les ha encargado el control de los puertos y las aduanas y, en uno de los fraudes a la ley que acostumbra, les ha dado el control abierto de la Guardia Nacional, creada constitucionalmente como una fuerza civil.
La detención de Cienfuegos, sin embargo, ha desnudado el hecho de que las fuerzas armadas no son la organización estatal honrada e incorruptible que el presidente de la República ha querido vender y que buena parte de la sociedad acepta, porque durante décadas fueron intocables en los medios de comunicación, como parte del pacto que garantizó su alejamiento relativo de la lucha por el poder político. A cambio de su sometimiento al poder civil, los altos mandos del Ejército consiguieron un blindaje frente a cualquier escrutinio social, no se diga ya judicial, de sus actividades. Cuando se ha procesado a altos jefes militares por vínculos con la delincuencia, la respuesta ha sido siempre que se trata de casos excepcionales. Ahora que ha sido detenido quien encabezó a la organización durante el gobierno pasado, bajo cuyo mando estuvieron quienes hoy encabezan al cuerpo, esa defensa resulta insostenible.
Una asignatura pendiente de la transición minimalista a la democracia, como la han llamado Guillermo Trejo y Sandra Ley en el estupendo libro que acaban de publicar, ha sido la reforma democrática de las fuerzas armadas para depurarlas, modernizarlas, acotarlas y someterlas a un ministerio civil. En lugar de eso, los sucesivos gobiernos, desde el de Calderón pero con mucha mayor enjundia el actual, lo que han hecho es ampliar su poder. No sólo ha renunciado explícitamente a contar con cuerpos de policías civiles capaces de construir una seguridad ciudadana, sino que ha ampliado su control sobre aspectos estratégicos de la operación estatal. Se trata de una ruta que puede acabar por hundir al Estado de derecho y acabe por reinstaurar la arbitrariedad basada en la fuerza de las armas. Tal vez el presidente piensa que él será el beneficiario de esa concentración de poder, pero él terminará su gobierno en 2024, mientras que el Ejército seguirá ahí, a menos que pretenda convertir su alianza con los militares en la base de un intento de perpetuación en el poder.
Publicada en etcétera.com el 16 de octubre de 2020