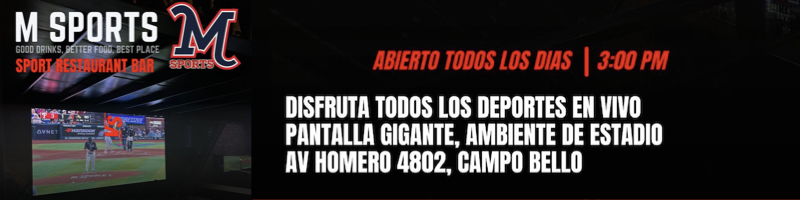Chihuahua, Chih.
En el escudo del Estado de Chihuahua hay dos rostros de perfil: un español y un tarahumara. Tal y como estuvieron a lo largo de la historia: frente a frente. Dos culturas dispuestas más al combate que al diálogo; dos hombres que dificultan el mestizaje y la civilidad.
Los cuadros del ajedrez simbolizan a los hombres ilustres de Santa Eulalia a quienes en 1709 se les encomendó decidir sobre el lugar donde habría de fundarse el Real de San Francisco de Cuéllar, hoy ciudad de Chihuahua.
Los argumentos que unos y otros presentaban, poseían su peso específico y sus intereses particulares. Quedaron empatados.
Y Antonio Deza y Ulloa, mandamás, utilizando el voto que le cedió uno de los regidores, ejerció su autoridad e inclinó de manera determinante la decisión de fundar el futuro Chihuahua en La Junta de los Ríos. Deza y Ulloa, después de cumplir con las leyes y jerarquías, en el discurso anuncia, oficialmente, que en la Junta de los Ríos habría de fundarse San Francisco de Cuéllar, diciendo: “hallo ser la parte ésta para la fundación del Real y Cabecera de esta juridicción las orillas del río propuesto que comúnmente llaman Chuvíscar... a las orillas de un río de agua dulce y abundante con alguna pesca, en Valle capaz con abrigo de algunos cerros, aires apacibles, con temperamento suave con cercanía de montes para madera, carbón y leña para el abasto de la servidumbre de los pobladores de inmediación a este Real, para darle la mano en cualquier rebelión o accidente que pueda acontecer”.
Actos de gran solemnidad sólo se explican si tienen conciencia de estar escribiendo algunas páginas de la historia. ¿A quién le iba a importar que las tierras en que San Francisco de Cuéllar se iría a fundar ya había sido habitada por los conchos y los chisos, tribus seminómadas que se asentaron en la cuenca de los ríos Conchos y Bravo, y que más tarde lo harían en este oasis espléndido formado por la junta de los ríos Chuvíscar y Sacramento al que llamaban Nabacoloaba cuyo nombre designaba a los habitantes del desierto que vivían entre el agua?
Tampoco interesaba que ya se hubieran realizado varios denuncios de minas de ricas vetas en esas tierras fundacionales y que sobre ellas se alzaran pequeñas comunidades o haciendas llamadas San Cristóbal de Nombre de Dios, Nuestra Señora de Dolores y Santo Domingo de Tabaloapa. Sólo quienes tenían el poder de la Corona sobre sus cabezas podían escribir la historia oficial.
El lugar de su fundación fue estratégico puesto que por ahí cruzaba el camino de tierra adentro por donde transitaban las diligencias y caravanas que iban o venían de Santa Fe o el sur de México. Además estaba protegido por presidios y misiones.
Esta diatriba entre los ilustres de Santa Eulalia es interesante porque se ponían en juego dos posiciones frecuentemente encontradas entre los chihuahuenses: Santa Eulalia significaba una apuesta por el trabajo arduo en las minas cuyos beneficios corresponderían al trabajo que fueran capaces de realizar; la Junta de los Ríos, en cambio, apostaba por el comercio y la agricultura.
Labores menos arduas, con tierra para sembrar y con acceso a las minas y a sus productos que pudieran comercializar entre los arrieros y demás transportistas que iban de Durango a Santa Fe o viceversa.
Los hombres y mujeres de Santa Eulalia, aislados como estaban entre la montaña inhóspita o metidos en sus entrañas, estaban convencidos de que se vivía para trabajar y sólo encontraban sus descansos en la casa y sus disipaciones en las cantinas, las fiestas y el beisbol; los que eligieron la Junta de los Ríos, en cambio, se dedicaban a trabajos más azarosos (siempre dependiendo del tránsito en el Camino Real o de los accidentes climáticos) prefiriendo trabajar para vivir pero vivir mejor en zonas arboladas, frescas, con abundancia de agua.
Unos acumulaban la riqueza y negaban el ocio; los otros negociaban y disfrutaban.
Recuerdo todo esto mientras estoy frente al escudo del estado de Chihuahua.
Arriba y al fondo están los perfiles de los cerros del Coronel, Santa Rosa y Grande. En sus faldas se alzan un malacate de minas, un fragmento del acueducto y un mezquite. En el centro, de perfil, se miran frente a frente un español y una india tarahumara. En la parte baja, que es la más angosta del escudo de forma triangular, se dibuja el frontispicio de la Catedral. Enmarcan este escudo las palabras Valentía, Lealtad y Hospitalidad. En la parte central y superior, el escudo parece coronarse por un yelmo cerrado con un penacho rojo y blanco.
En la heráldica de los pueblos, como en las familiares, coexisten el pasado heroico y un presente idealizado. A veces, con el paso del tiempo, las generaciones posteriores olvidan sus significados, sus raíces. O su rostro se modifica tanto que ya no se reconoce en las formas de su origen. ¿Podría, por ejemplo, Ciudad Juárez reconocerse en este escudo que fue trabajado por los historiadores León Berri y Francisco R. Almada en 1947?
Parece poco posible. Sin embargo, existe en ese escudo un elemento que llama mi atención: el mezquite. Nuestras raíces están en el desierto. Y el mezquite es uno de los que han podido sobrevivirlo.
Cuando vivía un tórrido romance con Chihuahua (ahora me peleo con mi tierra, como con una amada dulce y bronca pero siempre perdurable), miraba los mezquites y escribía cosas como ésta: el chihuahuense mira al desierto, lo siente. Él es una presencia orgullosa de ese paisaje. Se para de frente y permite al desierto que le pula sus rasgos: el aire pasa por los ralos zacatales sin detenerse y sarandea a los desnudos varejones. El aire viene deprisa y al pasar rasga su invisible piel y sangra en los rosales. Quizá esa sea la razón de las rosas de Chihuahua.
Todo pasa por el desierto sin cantar ni jugar. Todo es violencia sobre estas tierras donde se enseñorea y se ensaña el sol. Sus lumbres cuelgan de los mezquites la flor de la incandescencia. Las miradas se lastiman en la extensión infinita del desierto, con esos arbustos hirsutos que presumen sus fierezas, sus espinas puntiagudas, gatuñas, ortigosas.
El desierto, amarillo, es un sembradío de ánimas en cólera.
De todo lo que el chihuahuense mira en ese gran espejo que es el desierto, ¿a qué se parece más? El cactus es un monje que levanta los brazos y dice sus dolores y desgracias. Es un fraile insolado y loco. El güamis gobierna los extensos territorios de la desolación; las rodaderas ruedan por los rumbos que los vientos sucios les obliguen, por las calles del mundo de los pueblos, y cuando se incendian se transforman en brujas y vuelan, rodando, y mientras asustan se destruyen a sí mismas.
Ahí está el ocotillo ofreciendo al viento sus varejones coronados por su flor encendida, el cardenche, la palmilla, el chamizo, el huizache, pero el chihuahuense se parece más al mezquite.
El mezquite crece en el desierto sin pedirle permiso a nadie. Su nacimiento y desarrollo es la fundación de un error o de una aventura. Ahonda profundamente sus raíces, endurece sus ramas como brazos correosos, y pese a su apariencia de exagerada tozudez, en un acto de generosidad, nos entrega en el desierto su sombra escueta y sus magros frutos.
El chihuahuense es un mezquite, el verdadero vencedor del desierto.
Comentarios: [email protected]