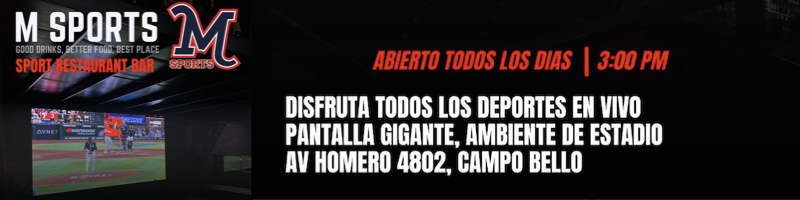Chihuahua, Chih.
Entiendo la chihuahuenidad como un proceso, no como una esencia. Es una creación permanente, una experiencia colectiva y una vivencia íntima. El territorio imaginario en donde todos somos reales.
La identidad es eso misterioso y entrañable que en la nostalgia y en la lejanía, en el exilio, en ciertas circunstancias emocionales, nos hace conmovernos ante un signo, una señal, que nos recuerde la patria chica, sus desiertos natales, sus serranías majestuosas.
Yo la entendí cuando perdido en la sierra oaxaqueña, entre los indios chatinos, muy pocos de los cuales hablaban castilla, escuché a través de mi pequeño radio de transistores unas notas conocidas de Pedro de Lille:
Eres mi tierra norteña
india vestida de sol,
brava como un león herido
dulce como una canción.
¡Qué bonito es Chihuahua!
Lindas las noches de luna
arrulladas con sotol...
Con “El corrido de Chihuahua” recordé las minas y el Cerro Grande, las Barrancas del Cobre y el desierto de Samalayuca, la cascada de Basaseáchi y las Grutas de Nombre de Dios, las manzanas de Cuauhtémoc, los asaderos de Villa Ahumada, las nueces de Saucillo, la carne de la sierra, “las pardas grullas que en el erial crotoran”, como cantaba Manuel Othón, los inocentes venados de las serranías, las liebres orejonas, el ganado Cara Blanca; me invadieron fragancias de los pinos de Majalca, la plaza de las lilas de Delicias, el vado de Meoqui, y esos paisajes y aromas montaraces me llevaron a las hierbas del campo recién llovido, al güamis y a las muchachas, ah las muchachas, las más bellas esculturas vivientes, arquitectura sensible y portentosa, poesía visual, licor que embriaga mejor que el sotol de Coyame, luna cuando las tocas... una alegría nueva, magnífica, desbordante, me conmovió. Sentí esa turbulencia del alma, ese arrebato ciego, ese imperio de instintos que exigían abandonarlo todo y regresarme a Chihuahua.
Más tarde sabría que ese instante loco en que la nostalgia nos encaja las espuelas en el costillar, se llama chihuahuazo. Ya muchos lo habrán vivido a su manera contarán sus propias anécdotas.
Un poco después, luego de recuperarme de la conmoción, sobrevino un “insight”, un instante de profunda comprensión que me iluminó de súbito: yo era chihuahuense, sí, y mi cultura era diferente a la oaxaqueña, y sin embargo, ambos éramos mexicanos. Y me propuse a seguir cantando los corridos de tierras bárbaras mientras aprendía a bailar la guaracha y a asistir a los rituales de “todosantos”.
Y desde entonces me vengo preguntando esto: ¿Cuáles son las raíces de la identidad? Aquellas, indudablemente, que se hunden en la historia de nuestros pueblos y en la biografía de nuestras querencias: las raíces de la identidad nacen del corazón de nuestros muertos y antepasados (pueblos o personas), que se han convertido en troncos de portentosos árboles genealógicos de los cuales nosotros somos una delgada rama, una hoja apenas del follaje que en algo ayuda a ese canto general de las vidas cuyas notas se van entretejiendo con las generaciones, y van conformando las tradiciones y las identidades.
Recuerdo todo esto mientras estoy frente al escudo del estado de Chihuahua.
Arriba y al fondo están los perfiles de los cerros del Coronel, Santa Rosa y Grande. En sus faldas se alzan un malacate de minas, un fragmento del acueducto y un mezquite. En el centro, de perfil, se miran frente a frente un español y una india tarahumara.
En la parte baja, que es la más angosta del escudo de forma triangular, se dibuja el frontispicio de la Catedral. Enmarcan este escudo las palabras Valentía, Lealtad y Hospitalidad. En la parte central y superior, el escudo parece coronarse por un yelmo cerrado con un penacho rojo y blanco.
En la heráldica de los pueblos, como en las familiares, coexisten el pasado heroico y un presente idealizado. A veces, con el paso del tiempo, las generaciones posteriores olvidan sus significados, sus raíces. O su rostro se modifica tanto que ya no se reconoce en las formas de su origen. ¿Podría, por ejemplo, Ciudad Juárez reconocerse en este escudo que fue trabajado por los historiadores León Berri y Francisco R. Almada en 1947?
Parece poco posible. Sin embargo, existe en ese escudo un elemento que llama mi atención: el mezquite. Nuestras raíces están en el desierto. Y el mezquite es uno de los que han podido sobrevivirlo.
Cuando vivía un tórrido romance con Chihuahua (ahora me peleo con mi tierra, como con una amada dulce y bronca pero siempre perdurable), miraba los mezquites y escribía cosas como ésta: el chihuahuense mira al desierto, lo siente.
Él es una presencia orgullosa de ese paisaje. Se para de frente y permite al desierto que le pula sus rasgos: el aire pasa por los ralos zacatales sin detenerse y zarandea a los desnudos varejones. El aire viene deprisa y al pasar rasga su invisible piel y sangra en los rosales. Quizá esa sea la razón de las rosas de Chihuahua.
Todo pasa por el desierto sin cantar ni jugar. Todo es violencia sobre estas tierras donde se enseñorea y se ensaña el sol. Sus lumbres cuelgan de los mezquites la flor de la incandescencia. Las miradas se lastiman en la extensión infinita del desierto, con esos arbustos hirsutos que presumen sus fierezas, sus espinas puntiagudas, gatuñas, ortigosas.
El desierto, amarillo, es un sembradío de ánimas en cólera.
De todo lo que el chihuahuense mira en ese gran espejo que es el desierto, ¿a qué se parece más? El cactus es un monje que levanta los brazos y dice sus dolores y desgracias. Es un fraile insolado y loco. El güamis gobierna los extensos territorios de la desolación; las rodaderas ruedan por los rumbos que los vientos sucios les obliguen, por las calles del mundo de los pueblos, y cuando se incendian se transforman en brujas y vuelan, rodando, y mientras asustan se destruyen a sí mismas. '
Ahí está el ocotillo ofreciendo al viento sus varejones coronados por su flor encendida, el cardenche, la palmilla, el chamizo, el huizache, pero el chihuahuense se parece más al mezquite.
El mezquite crece en el desierto sin pedirle permiso a nadie. Su nacimiento y desarrollo es la fundación de un error o de una aventura. Ahonda profundamente sus raíces, endurece sus ramas como brazos correosos, y pese a su apariencia de exagerada tozudez, en un acto de generosidad, nos entrega en el desierto su sombra escueta y sus magros frutos.
El chihuahuense es un mezquite, el verdadero vencedor del desierto.
Comentarios: [email protected]