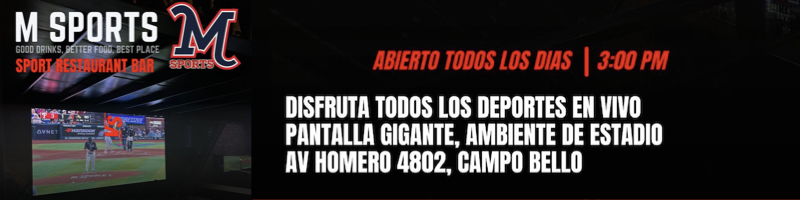Chihuahua, Chih.
Si la autoridad tiene indicios o pruebas de que alguien (incluye a los expresidentes) cometió un delito, debe actuar. Y si no, pues no. Si no lo hace teniendo evidencias se convierte en cómplice. Si solo lo usa para desacreditar, para hacer propaganda, es un atrabiliario, alguien que utiliza su poder para hacer daño a otros.
El 24 de agosto el presidente volvió a plantear la posibilidad de una consulta popular para, dependiendo del resultado, juzgar a los expresidentes por presuntos actos de corrupción.
Quisiera que esa “consulta” se empatara con las elecciones del próximo año y según él puede ser solicitada por el dos por ciento de los ciudadanos, por una tercera parte de los legisladores de cualquiera de las Cámaras o por el propio presidente. Y según la Constitución, la Suprema Corte debe resolver, antes de la convocatoria del Congreso, sobre la constitucionalidad de la consulta.
He escrito “según él” porque la propia Constitución establece límites a las consultas, y aunque en efecto quienes las pueden solicitar son los enumerados por el presidente, el artículo 35 establece que “no podrá ser objeto de consulta popular la restricción a los derechos humanos”, de tal suerte que la ocurrencia presidencial, que al parecer la quieren hacer suya algunos legisladores de Morena, seguro no pasaría por la aduana de la Corte.
Salvo que estemos ya en el reino del terror o en una franca república bananera en la cual el capricho del presidente es ley.
México requiere combatir la corrupción. Y debe hacerlo conforme lo marcan la Constitución y las leyes y los protagonistas fundamentales tienen que ser las instituciones diseñadas para ello: las fiscalías y los jueces.
Hacer una consulta, como si se tratara de un circo romano, en el que el “pueblo” convocado decide o no la muerte del gladiador, exhibiendo el pulgar hacia arriba o hacia abajo, ya fue explotado por las versiones hollywoodescas, pero ninguna república digna de ese nombre puede permitírselo sin llegar a niveles de degradación extremos.
Ahora bien, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, que se llevara a cabo la consulta, ¿Cómo se haría? ¿Se preguntaría por todos los presidentes juntos como si fueran en un costal de papas o uno por uno?
¿Se enunciarían sus presuntos delitos o no? ¿Existen diferencias entre ellos o son lo mismo? ¿No sucederá que algunas infracciones ya prescribieron? ¿Se les acusará de ser “neoliberales” como si ello fuera un delito? ¿Si los votantes dicen sí y luego la fiscalía no encuentra elementos que pasaría? ¿Si los votantes dicen no y la fiscalía si encuentra pruebas para incriminarlos que prevalecería?
Estamos ante una nueva ocurrencia cuya finalidad no es la de impartir justicia sino la de armar una nueva campaña publicitaria contra los políticos del pasado y a favor del gobierno actual. Se trata de una iniciativa inescrupulosa que (creo) sabe que no se ciñe a la ley, que desvirtúa la impartición de justicia, que olvida que los inculpados tienen derechos y que los procesos judiciales tienen conductos.
Es más bien un recurso político de baja estofa que pretende alimentar la popularidad del presidente a costa de la vida institucional.
Lo que estamos observando es una contribución a la lumpenización de la sociedad y la política. La noción de que la venganza es justicia, que la ley es prescindible, los derechos un estorbo y el capricho del poderoso es la auténtica constitución.
*Publicado en El Universal, 1 de septiembre de 2020.