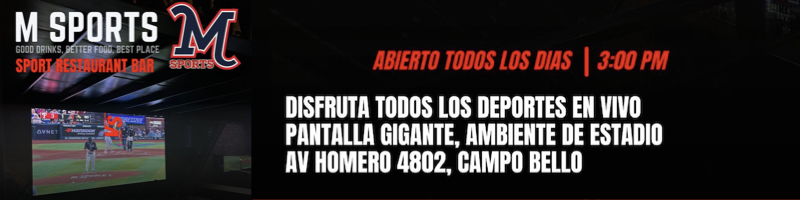Chihuahua, Chih.
Es un lugar común: no hay liberalismo, hay liberalismos. El mexicano que triunfó con la Reforma juarista tiene peculiaridades y aún así no es, ni contiene, una visión unidimensional, como lo han advertido estudiosos del tema desde hace una buena cantidad de años. Empero, el liberalismo político tiene un manojo de ideas esenciales, según la visión de Stephen Holmes, que le dan sus contornos. Sin pretender señalarlos todos, serían: tolerancia religiosa, libertad de debate, proscripción del abuso policial, elecciones libres, gobierno constitucional basado en la separación de poderes, estado de derecho, inspección pública de los presupuestos gubernamentales para evitar la corrupción y, hay que advertirlo, una política económica comprometida con el crecimiento basado en la propiedad privada, la libertad contractual y el mercado.
Esos ejes –de una u otra manera con matices–, están recogidos en el constitucionalismo mexicano y ya enrumba hacia una antigüedad de doscientos años de existencia en nuestra trayectoria liberal y leyes fundamentales. Está por demás el viejo alegato de que si todo esto ha sido por largos periodos más formal que real. Se sabe del divorcio entre la Constitución y la realidad, provocado principalmente por quienes han ejercido el poder político lo mismo en la etapa pre-revolucionaria que durante el largo periodo de institucionalización que se inició en los años 20 del siglo pasado.
Hoy entre los mexicanos se acentúan los disensos y las confrontaciones, y de nuevo han pasado a jugar un papel en los libretos y en las escenas los conceptos de “liberales” y “conservadores”, aunque estos términos lucen hoy desgastados como las monedas que al pasar de mano en mano se van erosionando. Pero una plataforma de partida inexcusable es la libertad que está en el fondo de todo esto, libertad que como garantía navega en un mar de contradicciones reales, pero que se debe respetar por todos, primordialmente por quienes ejercen el poder que los ciudadanos les confirieron. Es una libertad, además, blindada por garantías y procedimientos judiciales que reclaman la existencia de un Poder Judicial autónomo y congruente con la legalidad, la convencionalidad, la constitucionalidad que se implican en todo estado de derecho.
En la configuración del Estado mexicano está que somos (y anhelamos consolidar) una república democrática en la que se ha de practicar la política y el recurso al disenso al margen de una visión enteramente entregada a construir conflictos irreconciliables entre adversarios cuyo único desenlace sería la aniquilación del otro, o de todos. No es la primera vez que una sociedad se coloca frente a un drama de este tipo, muy característica de todos los totalitarismos que ensombrecieron a la humanidad durante el siglo XX.
Encuentro el discurso de Andrés Manuel López Obrador del pasado 6 de junio de 2020, pronunciado en Minatitlán, Veracruz, adverso al liberalismo, por más que él se asuma como un liberal esclarecido. Ese día y en ese lugar, el presidente dijo: “Qué bueno que se definan; nada de medias tintas, que cada quien se ubique en el lugar que corresponde, no es tiempo de simulaciones: o somos conservadores o somos liberales; no hay medias tintas”.
Y agregó:
“Lo que decía Ocampo, ese gran liberal Melchor Ocampo, aplica ahora, decía ‘los liberales moderados no son mas que conservadores más despiertos’, es decir, no hay para donde hacerse, o se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país”.
Y finalizó:
“Se está por la honestidad y por limpiar a México de corrupción o se apuesta a que se mantengan los privilegios de unos cuantos a costa del sometimiento y del empobrecimiento de la mayoría de los mexicanos”.
En estos tres párrafos sin mucha dificultad se encuentra una puesta en escena claramente antiliberal y hay que decirlo fuerte y, cada vez que se pueda, escribirlo, publicarlo y gritarlo si es preciso. En el corazón de ese discurso anida el veneno de una praxis de la política con sentido de destrucción del contrario y sin más la abolición de una ciudadanía activa y libre. Por esa senda se puede estigmatizar a quien sea como “enemigo objetivo” y hacerlo de manera ideológica, desentendiéndose de los derechos de los que todos, mujeres y hombres mexicanos, somos titulares, y a los que no se va a renunciar de ninguna manera. Es la escenificación de la política de contrarios, de adversarios, defendida históricamente por los teóricos y apologistas del totalitarismo.
Veamos talantes: José Revueltas, marxista y obviamente de izquierda, recomendó estudiar a Lucas Alamán dentro de su gran ímpetu para formarse intelectualmente, como lo demostró su amplia obra. No lo empleó para estigmatizar a nadie, orientándose por una visión de nuestra historia al margen de maniqueísmos que no conducen a nada. Un liberal de nuestro tiempo, con todo y que Alamán fue santanista, hasta podría sentirse orgulloso de ese conservador del siglo XIX porque los de ahora no le llegan ni a los talones; pero ya vemos que ese pasatiempo, nada liberal, se usa para confrontar sin darse cuenta que no abona precisamente a desplegar el liberalismo que se dice profesar.
Qué diferente sería, y por tanto correcto, hacerse cargo de que en el país está en desarrollo la interpretación del “nuevo pasado mexicano” a manos de académicos e investigadores del corte de Enrique Florescano, que a la par de otros busca explicar e interpretar nuestro devenir más allá de una confrontación simplista entre “buenos” y “malos”, muy al modo que lo hiciera el apologético discurso priísta, con una historia alimentada de mitologías políticas hoy más que superadas.
Pero hay otro carácter que se expresó desde el poder, este sí demoledor, por mostrar lo que es en esencia un hombre liberal, no una caricatura: Benito Juárez promulgó el 13 de octubre de 1870 una ley de amnistía decretada por el Congreso de la Unión para favorecer, en una voluntad de tolerancia, a los individuos que, habiendo sido culpables de infidencia a la patria, por sediciosos y conspiradores que cometieron delitos, se reintegraran a la vida normal. De estos beneficios también se favoreció a militares desertores, haciendo excepción de los que fueron regentes, lugartenientes del Imperio o generales con tropa que se pasaron a los invasores. Pero en un gesto del alto significado de pensamiento y convicciones liberales, hasta estos fueron congraciados si la paz pública lo ameritaba. Un antiliberal los habría mandado fusilar a todos sin juicio.
En México nos han costado las libertades que tenemos. Como hombres de izquierda y además socialista, quiero ir por la calle sin que nadie pretenda avergonzarme de lo que ahora se entiende por ese concepto. Sé que en el transcurso de los años, en la vida y en la militancia, observé cómo muchos paradigmas fueron hechos trizas, y al final la recomposición del pensamiento a la izquierda la definen hoy, al menos, dos elementos inexcusables: el compromiso de luchar por la igualdad, para que todos participen de los frutos sin exclusión y en contra de los que se aferran a los modelos excluyentes. El Estado, sostenía Ignacio Ramírez, tiene deudas con los menesterosos. El otro elemento es la libertad en todas sus expresiones.
Habemos quienes vamos a defender esas libertades con la vida misma si fuera el imperativo categórico que marque la agresión al sentido profundo del ideal democrático plasmado en la Constitución desde 1857. No se puede permanecer impasible frente a esa agresión a la política –por ende a la ciudadanía– con baratas escenografías éticas y la alta meta que obliga a la estructuración recíproca entre derecho público, política y el ejercicio no abusivo del poder, sea quien sea que lo tenga en sus manos y que está obligado a respetarlo en elecciones libres, periódicas y apegadas a la institucionalidad rigurosa.
Soy un hombre que ha militado en la izquierda desde su temprana juventud. Conozco y reconozco lo adverso que fue nuestro ciclo generacional frente a un autoritarismo patriotero, de falso legado revolucionario, que se reprodujo a través de mitos unificadores, represiones innumerables y de gran simulación constitucional. Cuando otros de nuestros contemporáneos militaban en el PRI y ahora están en el poder, hacían la vista gorda frente a ese autoritarismo atroz y a contrapelo de ellos abrimos espacios hacia una nueva visión de país, sin privilegios, desde luego exigiendo que la riqueza se distribuyera con equidad. En esa izquierda nunca regateamos los derechos de todos, aún los de nuestros más feroces adversarios y represores.
Para dar infinidad de batallas, empleamos nuestra libertad, le dimos existencia cívica más allá de todos los mecanismos que se empleaban en su contra para minarla. Nos alimentó siempre un sentido liberal, cimentado en el escepticismo que acompaña al liberalismo y lo hace posible. No estamos llamados a amar “certezas” impuestas, sino el pensamiento y la verdad.
Para justificar sus fines autoritarios, siempre escuchamos a nuestros contrarios aducir una “legitimidad histórica” anclada en la Revolución mexicana, la que nos presentaban como “eterna” y como consumación de todos los siglos anteriores. Pero, a decir verdad, nunca escuchamos desde la alta voz del Estado pretensión alguna de monopolizar la política con la escalofriante frase de “a medias tintas”, “no hay para dónde hacerse; o se está por la transformación o se está en contra de la transformación”, frases cuya intención tornan inocultable la divisa polarizante y destructora del “conmigo o contra mí”, presupuesto inequívoco de una política de adversarios que, si no se para ahora, llegará al extremo y la desmesura de que se defina desde el Estado a los enemigos. Y contra ellos todo se valdrá.
El desgaste del bono democrático que ofrecieron las urnas en 2018 poco a poco se ha hecho presente y, a la par de una supuesta estrategia para derrocar al régimen, lo cual no es de ignorarse, quien lo lidera hoy responde, sin aparente potestad, con el arma mediática a su favor y la agenda nacional a un sólo ritmo: el fanatismo.
Estamos viendo que se marca una línea de inflexión hacia un totalitarismo que le da golpe de Estado a la Constitución, porque en los hechos la niega y la rechaza, poniéndose de espaldas al liberalismo que arraigó aquí y se asentó porque había causas que lo hicieron posible. Hasta este punto, más vale irnos preguntando de qué lado está hoy la intolerancia. Y esa, de entrada, podría ser una buena definición, como la que se pide desde el poder en estos momentos. Llegamos a esta situación por la claudicación del ejercicio de la crítica desde la izquierda.
Pienso, con Bobbio y Einaudi, que pasarán muchos años y existirá el “hombre liberal” y el “hombre socialista”, y que sus diferencias no son irreductibles, y que cuando uno pretende destruir al otro ambos pierden, más allá de la victoria pasajera. Pero esa pérdida, ese déficit, se ahonda más cuando se está ausente en los hechos de un compromiso con la democracia constitucional que dicta cómo hacer la política y se vive ajeno a un genuino liberalismo; así, sólo se tendrá enfrente el abismo de la nefasta política de adversarios, providencialista, que todo lo destruye, tarde o temprano.