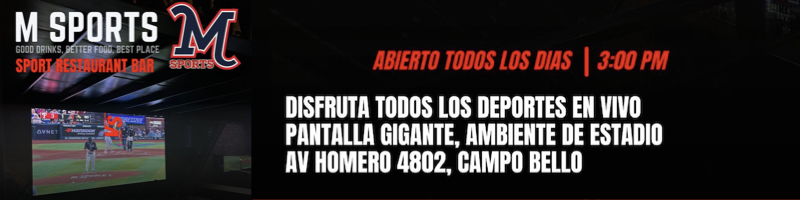Chihuahua, Chih.
¿Habría que esperar reclamos suaves? ¿Peticiones dulces, reclamos delicados? ¿Cordiales solicitudes para no ser violentadas, humilladas, asesinadas?
Pedir buenas maneras para exigir lo elemental: el respeto, la dignidad, la vida misma. Suplicar trato humano, sin incordiar a nadie.
No queremos molestar, pero... si no es mucha molestia, preferiríamos que no nos mataran.
¿Sería eso posible? Ojalá pudieran dejar de violarnos.
¿Sería posible que dejaran de tratarnos como cosas, como instrumentos de su placer, como desahogos de su frustración y de sus miedos? ¿Nos podrían, por favor, dejar caminar tranquilamente por la calle?
Sería lindo pasar un día sin pensar en la intrusión de sus palabras, sus manoseos, su violencia.
No queremos ofenderlos, no se lo tomen personal, pero francamente preferiríamos vivir. Quisiéramos decirles que no nos ilusiona la asfixia, la puñalada, el ahorcamiento, el degüello.
Nos gustaría salir a la calle sin temor. Quisiéramos pasear con libertad. Tener la confianza de que podemos caminar por la ciudad.
Se los pedimos amablemente: no nos usen, no nos hostiguen, no nos lastimen, no nos maten.
No. No le pidamos protocolos a la rabia.
Reconozcamos la fuente de la ira. Oigamos en ese grito el principio de la justicia.
Eliminar la ira es cortar los nervios del alma, dice Remo Bodei, ese admirable estudioso de las pasiones. Negar la ira es romper las cuerdas del arco que dispara la flecha.
Una larga, larguísima tradición nos llama a negarla, reprimirla. Se le acusa desde hace siglos de secuestrar el juicio, de reventar los equilibrios que nos sostienen, de cegarnos. En la ira se ha visto una locura destructiva y pasajera, una ceguera, una tiranía que nos saca de nosotros mismos, una esclavitud.
Pero hay algo valioso en esto que los católicos llaman pecado. En la ira hay un resorte de justicia. Lo activa un golpe inmerecido. Un golpe intolerable. Haber sido traicionados, humillados, despreciados. No haber sido tratados con el respeto que merecemos. Sufrir maltrato.
La ira es el chicote que nos permite reafirmar dignidad.
Tiene dos caras la ira. Una es justiciera, la otra destructiva. Por una parte (continúo con la exposición del filósofo italiano), la ira es una saludable rebeldía, un impulso moral que levanta la voz frente al abuso. Una conmoción que revienta la apatía. Un estallido que, al decretar rechazo, pone en movimiento la posibilidad del cambio.
También hemos visto a la ira como una furia que nos posee, una pérdida de razón, inevitablemente, una desmesura, corrosiva. Lo mismo podemos decir del impacto político de esa pasión: siglos de rechazo y beneplácito.
En Hannah Arendt y en Judith Shklar, dos de las mayores teóricas de la política del siglo XX, podríamos encontrar las puntas de esa polémica irresoluble. Arendt, exploradora de los mecanismos totalitarios, vio en la ira un impulso perverso, una efusión capaz de envenenar la causa más justa. La ira, a su juicio, subordina toda acción política al miserable impulso de la venganza.
Judith Shklar no condena la ira. La comprende como emoción humana, como chispa moral. Desde su escepticismo entendió que bajo esa furia aparentemente irracional existía un sentido de justicia que no podía ser despreciado.
Sin la patada de la indignación seríamos incapaces de encarar nuestra cara abominable. Arendt ve la ira como una emoción antipolítica: una peligrosa irracionalidad destructiva. Shklar, una pensadora a la que deberíamos prestar mayor atención, reconoce en esta pasión una energía política valiosísima.
Será desde luego desafiante de hábitos y reglas pero ahí despierta la sensibilidad moral.
No es la geometría de las abstracciones lo que nos llama, módicamente, a la acción: es el colérico sentir de lo inaceptable.
A la política corresponde escuchar esa rabia porque en ella se encuentra la marca de lo intolerable.
Indignación: la ira noble. No es una locura súbita. No es ceguera. Si es desmesura es porque responde a lo inaceptable. La racionalidad moral hecha alarido.
La indignación exige escucha.
Eso que parece profanación es una posibilidad de luz.
La indignación, lucidez iracunda no busca la equilibrada exposición de un argumento ante un árbitro imparcial. Conmueve y nos sacude porque rompe indiferencias.
*Originalmente publicado en Reforma, 19 de agosto de 2019
Jesús Silva-Herzog Márquez
Estudió Derecho en la UNAM y Ciencia Política en la Universidad de Columbia. Es profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Ha publicado El antiguo régimen y la transición en México y La idiotez de lo perfecto. De sus columnas en la sección cultural de Reforma han aparecido dos cuadernos de Andar y ver.