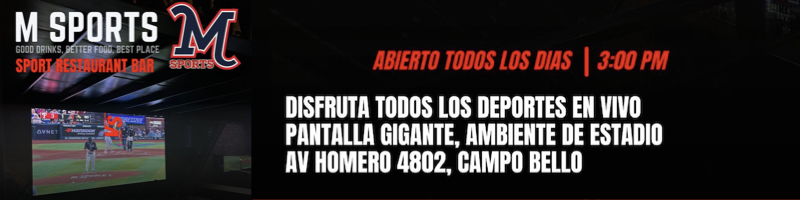Chihuahua, Chih.
El 9 de agosto de 1945, William T Laurence, periodista del New York Times especializado en temas científicos y asignado al Proyecto Manhattan, volaba en uno de los tres aviones B-29, que se dirigían a Japón. Una de las naves transportaba la segunda bomba atómica destinada a ser arrojada sobre un objetivo de guerra. Había sido manufacturada empleando plutonio, material sintético distinto al uranio, que sirvió para la primera bomba con la cual se destruyó la ciudad de Hiroshima tres días antes.
La noche previa, el periodista había sido uno de los escasos testigos de la maniobra para cargar la bomba en la superfortaleza aérea. Con esta acción culminaba el meticuloso proceso en el cual se involucraron decenas de miles de gentes. Una vez concluido, un capellán del ejército norteamericano dirigió una fervorosa oración implorando la ayuda de dios para matar quizá a 80,000 personas al día siguiente. ¡Ah! ¡Este dios de la biblia que ha presidido tantos holocaustos y matanzas a lo largo de siglos y siglos!.
El destino de las personas se juega a veces por un simple cambio de viento, razonaba el reportero a medida que se acercaban a tierras del Imperio, como se le llamaba al Japón en la jerga política norteamericana. En efecto, el objetivo final de Fat Man, nombre trágico-cómico asignado al artefacto nuclear, dependía de sí la cubierta de nubes dejaba o no ver directamente edificios, astilleros y viviendas.
En Kokura, primer blanco, el nublado era completo. Los aviones se dirigieron entonces a Nagasaki y encontraron un amplio hueco de límpido cielo, por donde penetraron.
A las 12:01, el vientre del “Gran Artista”, avión portador de la bomba se abrió y la dejó caer. En un instante la atmósfera se encendió y pareció como si un meteorito se elevara de la tierra en lugar de llegar del espacio sideral.
Las palabras del periodista son estremecedoras: “No se trataba de humo, o polvo, o de una nube de fuego. Era una cosa viviente, una nueva especie de ser, nacido ante nuestros incrédulos ojos…como una creatura en el acto de romper las ataduras…”.
En tierra, fue el infierno. El calor de 3900 grados centígrados, desintegró a todo ser viviente y al final perecieron cerca de 100,000 personas. El total de víctimas alcanzó la cifra de 250,000 en ambas ciudades.
Apenas unas semanas previas, el 16 de julio de 1945, se había iniciado la llamada “era atómica”, cuando se hizo estallar el primer “gadget”, dentro de la gran región geográfica identificada como desierto de Chihuahua, en la antigua zona conocida como la Jornada del Muerto, ubicada en Nuevo México.
Las cuestiones planteadas a partir de este momento y sobre todo después de Hiroshima y Nagasaki rondan desde entonces la conciencia de la humanidad.
Un militar norteamericano, el general Thomas F Farrell, quien presenció la explosión desde un búnker ubicado a unos nueve kilómetros del centro, escribió: “Todos parecieron percibir que estaban presenciando el nacimiento de una nueva era y sintieron la profunda responsabilidad de ayudar a guiar por las sendas correctas a las tremendas fuerzas que habían sido liberadas por primera vez en la historia”.
Para la opinión pública mundial de las décadas siguientes no fue precisamente así.
La primera manifestación de ello fue el uso para la destrucción en gran escala de vidas humanas casi de inmediato. Quizá Harry S Truman, el presidente de Estados Unidos y su staff, no resistieron la tentación de mostrar, de entrada a los japoneses pero en realidad dirigiéndose a todo el mundo, el poderío militar incontrastable de su país.
Aún antes del 6 de agosto, hubo quienes se opusieron a emplear el arma atómica contra Japón, para mediados de ese año ya devastado y con su flota completa yaciendo en el fondo del mar.
Hubiera bastado con toda probabilidad la declaración de guerra de la URSS para disuadir a los militares nipones de seguir resistiendo, considerando que su casi único soporte era el ejército de Manchuria, fuerte todavía en más de un millón de soldados.
El ejército rojo comenzó el ataque contra las posesiones asiáticas japonesas justo el 8 de agosto, una semana antes del famoso discurso radiado del emperador Hirohito ordenando a sus fuerzas deponer las armas.
Sus avanzadas pronto llegaron hasta Corea, a las puertas del territorio central del Japón, dispuestas a cobrar el dividendo en la invasión ya inminente. En esta tesitura, Truman decidió arrojar las bombas, para evitar la ocupación conjunta con la URSS. Los civiles japoneses pagaron el precio de las nuevas rivalidades entre las potencias aliadas.
La fuerza nuclear recién descubierta nació así encadenada a la política internacional de los grandes bloques y específicamente a los intereses globales de los Estados Unidos, muy lejos de cualquier perspectiva humanitaria, como hubieran deseado algunos de los científicos que la descubrieron.
Así seguiría hasta nuestros tiempos.
La posesión del arma atómica se extendió sucesivamente a la Unión Soviética, (heredada por Rusia), Inglaterra, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.
Cada uno de estos estados la emplea como amenaza contra reales o potenciales enemigos. Entretanto, los usos de la energía nuclear para generar electricidad, en la medicina, la producción de alimentos, etc., tienen una cada vez mayor diversidad, pero en muy pocos países, todos del llamado primer mundo (incluyendo a Japón) se han difundido lo suficiente.
Las guerras entre pueblos originan odios a veces interminables.
Los Balcanes, el Medio Oriente, la India y Pakistán, son ejemplos de rencores sin fin, que atraviesan las generaciones. Entre norteamericanos y japoneses no ha sucedido lo mismo. La razón de este hecho, quizá se localiza en la ausencia del factor religioso, capaz de mantener viva la llama de los enconos.
A diferencia del cristianismo, el judaísmo y el islamismo, las distintas variantes religiosas prevalecientes en Japón no defienden a este dios iracundo e intolerante proclamador de su reino único y de su iglesia verdadera.
El sincretismo religioso característico de la sociedad japonesa, tal vez la salvó de consumirse en el ácido de un resentimiento sin perspectiva y sin salida alguna.
No se asumió la guerra entre los gobiernos como una guerra también entre los dioses o entre protegidos del dios único.
Cuantas veces ha sido así, ni derrotas ni victorias apagan las brasas del aborrecimiento, antes las avivan. “Dios lo quiere”, se ha proclamado una y otra vez en Occidente, para emprenderla contra herejes, renegados o gentiles, quienes han sucumbido bajo las armas consagradas.
Con todo y el desarrollo civilizatorio de Estados Unidos, el presidente Truman no escapó a este dogma esperpéntico. En su discurso con motivo de la rendición oficial del Japón, al final de su mensaje, invocó otra vez a su dios: “nuestra gratitud a Dios Todopoderoso”.
Así concluyó la Segunda Guerra Mundial, con unas palabras propias de un caballero templario del medioevo, decapitador de infieles o de un jinete musulmán de la época con el mismo oficio.
No en balde José Saramago apunta que Jehová es una mala persona.
Ningún tipo de enajenación me apetece, pero puesto a escoger, prefiero la frase del emperador Hirohito: “¿Cómo vamos,… a Expiarnos ante los espíritus… de Nuestros Ancestros Imperiales?”, a la cual recurrió para justificar o explicar la rendición.