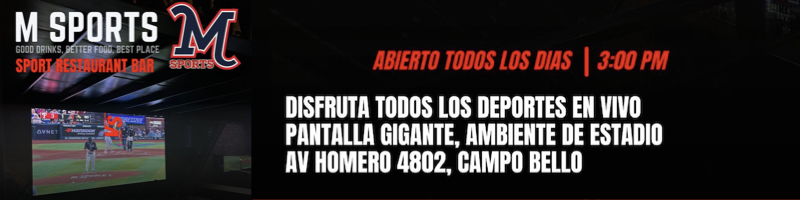Chihuahua, Chih.
En la cavidad de la Iglesia católica, murió Hans Küng (19/03/1928-06/04/2021), el gran teólogo contemporáneo suizo; esa iglesia que deseó reformada pero cuya transformación no alcanzó a ver tras una larga vida a la que le aportó una vasta obra que, por su volumen y su hondura, pocos podrán abordar en poco tiempo.
Repartió su vida en dos siglos: el XX, que le significó ser testigo y protagonista del Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII el 11 de octubre de 1962 y al que ancló gran parte de sus esperanzas de reforma, y las dos décadas transcurridas del presente siglo XXI en las que, sin rendirse, a mi juicio, fue perdiendo la esperanza de que su iglesia fuera otra, entre otros propósitos, para terminar con la “infalibilidad papal” y la necesidad de colegiar la figura que ocupa el trono Vaticano, o en su palabras, “que nunca se le puede tener obediencia incondicional a ninguna autoridad humana”.
Juan XXIII invitó a Hans Küng a ese Concilio que buscó respuestas de la iglesia a la vida moderna en un mundo que, en un mismo siglo, padeció la barbarie de dos guerras mundiales, el azote de los totalitarismos, las guerras de descolonización, el desenfreno de un capitalismo imperial, las insurgencia de las mujeres y de las juventudes de todo el mundo y una Guerra Fría que amenazaba pertinazmente la conflagración nuclear.
A este singular Concilio el Papa también invitó a otro teólogo, José Ratzinger, y asistió por derecho propio, por ser obispo de Cracovia, el polaco Karol Wojtila. Avanzados los años, ambos subieron al trono pontificio y desde ahí establecieron diques de contención para que esa modernización no pasara.
En diversos momentos de mi vida leí obras de Hans Küng, en algunos casos por necesidad académica y en otros para acercarme a la comprensión del pueblo católico mexicano con el que dialogo repetidamente para así palpar sus creencias profundas y asideros fundamentales, las más de las veces para buscar argumentos de “adentro” y oponerlos, desde los criterios de Küng, a los fanáticos de “afuera”, que hacen de su religión expresión de hipocresía, simulación y oportunismo materialista en sus peores expresiones que de esto devienen.
Puede uno estar en la trinchera de enfrente, pero eso nunca será obstáculo para dejar de reconocer una personalidad portentosa como la del teólogo suizo que ya no está con nosotros, pero que vivió para ser un indispensable de todos los tiempos.
En el periodo reciente leí tres de sus obras breves: hacia 2010 su “Carta abierta a los obispos católicos de todo el mundo”, en la que sostuvo que su iglesia “se encuentra en la peor crisis de credibilidad desde la Reforma” y que “se perdió la oportunidad de hacer del espíritu del Segundo Concilio Vaticano la brújula para toda la iglesia católica”. En esa línea también leí “¿Tiene salvación la iglesia?”, en 2013, y por razones obvias, “Una muerte feliz”, hace menos de un año.
Me dejaron una huella indeleble y contribuyeron a refrendar viejas convicciones fraguadas en distancia del rebaño, del que me separé radicalmente para siempre cuando era un joven de secundaria, justo cuando Juan XXIII inició una reforma que hoy podemos decir que no sólo quedó inconclusa, sino frenada por sus sucesores. Esa iglesia que Juan XXIII buscó no se ve reflejada en nuestra vida actual, en nuestra comunidad.
En su calidad de reportero, algún día Javier Corral entrevistó al teólogo en El Paso, Texas, y seguramente por la praxis que de él hemos visto, no aquilató las consecuencias de su fecunda vida. Corral se rodeó de teólogos y contemporizó con la iglesia católica de esta región, personificada en obispos ligados al poder y a sus corruptelas. En lugar de fondo, forma: un día los tuvo en el patio de su casa para exhibir poder de convocatoria; aunque eso, entonces como ahora, suena a ruindad.
Pasarán años, quizá siglos, y la humanidad recordará a Hans Küng y le destinará el sitio que los grandes se merecen, los grandes de espíritu y de sabiduría. En cambio Ratzinger probablemente sólo sea una nota perdida al pie de una página.
No quiero terminar estas breves y osadas palabras sin referirme a la parte final de su magno estudio “¿Existe Dios?”, por su brillantez, que arranca de Descartes, Pascal, Feuerbach, Kant, Hegel, Marx, Freud, Nietzsche, y que lo llevaron a expresar un “sí existe”, porque para él hay un matiz fundamental que está en una vieja plegaria: “En ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre”. No cualquiera en esta iglesia dice esto.