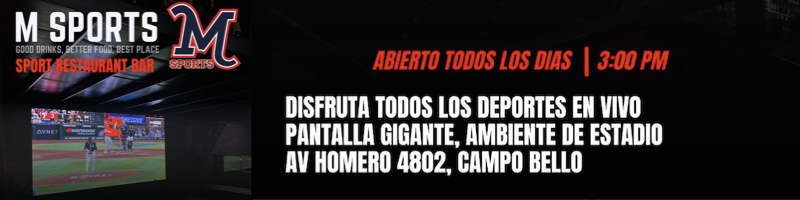Chihuahua, Chih.
Y de pronto, en las penumbras del corazón, un flechazo. Una imagen nos sacude y nos electriza. Una persona nos cautiva y, aunque haya estado enfrente de nuestras narices, se nos aparece.
El episodio hipnótico es ordinariamente precedido de un estado crepuscular, dice Roland Barthes, el sujeto está de algún modo vacío, disponible, ofrecido sin saberlo, al rapto que lo va a sorprender. Es una vacancia que busca, sin buscar, a quien amar.
Y esa primera imagen subyugante la visualizamos, o la oímos, como si una obra de arte nos anonadara. Esa pintura, esa música, esa fuerza eléctrica nos consagrará a la persona que amaremos. La memoria recurrirá a esa imagen del primer cuadro, de la primera escena: “la primera vez que vi a X…”.
Y ese episodio, cargado de fuerzas relampagueantes, se fijará en la memoria de los dos para siempre. Es el amor que se estrena y es más virulento porque todo es ilusión, prohibición, esperanza. Ya no interesa solamente ser un objeto erótico o de simple curiosidad; ahora se apuesta por ser un sujeto digno de ser amado.
El enamorado construye un mundo ilusorio dentro de un mundo real. Una burbuja de jabón en un campo de alambres de púas. La intimidad se cultiva con esmero y con jornadas extenuantes aunque muchas de ellas gozosas. En la relación amorosa, ambos abandonan la soledad y se vinculan milagrosamente: los engranajes funcionan, la otra mitad de la naranja nos completa. La fragmentación, el descuartizamiento que la sociedad ejerce contra cada uno de ellos, son reparados por unas manos cariñosas. Una voz susurrante que dice nuestro nombre nos salva del anonimato social.
Cuando los enamorados gozan sus mundos ilusorios, y aun cuando se disfrutan en el poderoso refugio blindado del amor, no dejan de sentirse amenazados y zozobrantes. De ese modo toman conciencia de su vulnerabilidad. Pero ésta es mayor cuando saben que la felicidad que los invade depende, no solamente del mundo adverso, sino de esa persona con la que se embriaga de besos y arrumacos y que en cualquier momento puede decir no.
Quien ama ofrece, como dice Borges, “explicaciones de ti misma, teorías acerca de ti misma, auténticas y sorprendentes noticias de ti misma”. El amor multiplica a la persona y hace que en ella aparezcan personalidades desconocidas, versiones inéditas de sí misma, nuevos deseos que afloran intempestivos, o que las pasiones emerjan con su naturaleza animal que mantenían escondidas en el sótano o en el clóset.
La pasión es el resultado de las ecuaciones de la química. Es un pensamiento, un roce, un abrazo, una mirada, que de inmediato enciende y echa a andar las imaginaciones del romanticismo o las fisiologías del deseo que se erectan y se humectan, y que al encontrarse con la persona amada, parece que encontramos a nuestro verdadero yo. El otro, la otra, es la parte espiritual y angélica del enamorado, la carne y el deseo, la búsqueda de la procreación y de la trascendencia.
El amor trasciende y aleja de la muerte. A dos cuerpos anudados por el amor, les es indiferente la muerte. Humberto Galimberti, escribió en su libro Las cosas del amor, que el amor “se ha convertido en el único espacio en el que el individuo puede expresarse, más allá de los roles que está obligado a asumir en una sociedad técnicamente organizada”. Ahí, en ese espacio, según este filósofo italiano, el individuo se radicaliza y desea que su yo más profundo halle su expresión y sea comprendido. Por lo que el amor de pareja se vuelve indispensable pero, al mismo tiempo, imposible porque la relación amorosa no busca al otro simplemente, sino la realización de uno mismo a través del otro.
El amor debilita la posesión de sí mismo, el Yo es desplazado y cede su centro y su cetro al otro(a) que es único y es todo, y que puede ser nada, nadie. Pero quien ama lo cree verdadero(a) con toda su fe y amándolo lo pone a orillas del abismo de la locura, y en raras ocasiones y por breves instantes, es feliz. Porque como dice Platón en el Fedro, la demencia amorosa “es por cierto un don que los dioses otorgan, y a través de la cual nos llegan grandes bienes”.
El discurso amoroso alcanza su clímax: Hablas y yo escucho la música de las esferas, me miras y metes el sol a mi alcoba. Soy tu territorio, el amor me ha marcado como tuyo. Dame el eco de tu perfume, la música de tus caricias, la pulpa tangible de los suspiros, la seda de tus palabras, tus pasiones fieras, el extravío de las mentes, el desvanecimiento de las fronteras corporales, el vuelo de las criaturas arraigadas, el viaje de los delirios.
Se llega a la comunión sublime de las almas, enchufando los cuerpos. Y ahí es cuando se pronuncian las palabras más memorables del discurso: Eres mía, soy tuyo, soy tuya, eres mío, tú y yo somos uno y sin embargo más de dos.
Por eso, el amor no es, como se acepta, una relación con el otro, sino una relación con la parte más íntima de nosotros mismos. El amor significa la muerte de ese Yo por la disolución de sus fronteras y el renacimiento a otras configuraciones. El otro, o la otra, sin saberlo, es el médium a través del cual se lleva a cabo esta transformación y, también, la posibilidad del retorno a la realidad que se abandona durante la pasión amorosa.
Amar es un asunto de mucho trabajo, y requiere de una gran dedicación y constancia.
Amar a alguien no se trata de descubrir en el otro la más secreta subjetividad de sí mismo. No. La intimidad amorosa es permitir que otro nos descubra otro, uno distinto al que pensábamos que éramos, que sea capaz de poner en juego nuestra identidad y la autosuficiencia en la que se sustenta.
El amor, con una caricia, es capaz de abrir una brecha en nuestra identidad blindada; es un exceso, una violación que altera y desequilibra porque entra en nosotros y revuelve un orden preestablecido porque sólo así nos permite visualizarnos más libres.
Y fundando estos nuevos límites, al mismo tiempo, que la otra persona se descubra distinta después de ser bautizada en una mirada, en el nombre pronunciado en ciertas noches gloriosas.