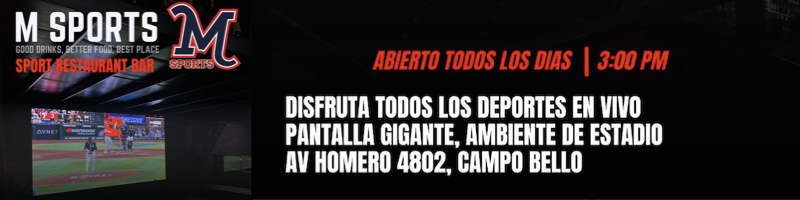Chihuahua, Chih.
1.- Diálogo entre el Ángel y el Fundador
Me gusta la estatua del fundador Antonio Deza y Ulloa que se encuentra frente a la Catedral de la ciudad de Chihuahua.
Ahí está Antonio Deza y Ulloa, petrificado en la plaza de la Catedral, vestido a la usanza española del siglo XVIII, en una actitud resuelta y con un ademán vigoroso estirando el brazo derecho hacia el frente y dirigiendo el índice hacia la tierra. La mirada hacia lo alto, firme, con el libro de la fundación de la ciudad de Chihuahua en la mano izquierda replegada al pecho, cercano al corazón.
¿A quién mira Deza y Ulloa? A un hermoso ángel libre y alado que apoya su pie desnudo sobre una roca. El ángel parece detenerse, de puntitas, a la mitad de la Catedral, entre sus dos torres. El Ángel mira hacia lo alto y hacia allí apunta su índice decidido como señalando el verdadero reino de los hombres.
Pero Deza y Ulloa replica: el cielo no, aquí en la tierra. Y con firmeza apunta su índice hacia abajo diciendo: aquí.
El Ángel y el Fundador de Chihuahua están destinados a establecer una diatriba interminable, como en otro tiempo Aristóteles y Platón, según fueron concebidos por Rafael, caminando por la Escuela de Atenas, defendiendo cada uno su propia concepción del mundo.
Mientras que el ángel (como Platón) se empecina a convencernos que el verdadero mundo está en el cielo, el fundador refuta, (como Aristóteles) afirmando que los mundos reales echan raíces en la tierra.
Entre el Ángel y el Fundador, ajenas a toda polémica, vuelan las palomas y se detienen en ellos, zurean y defecan.
2.- El chihuahuense como el mezquite
Cuando vivía un tórrido romance con Chihuahua (ahora me peleo con mi tierra, como con una amada dulce y bronca pero siempre perdurable), miraba los mezquites y escribía cosas como ésta: el chihuahuense mira al desierto, lo siente.
Él es una presencia orgullosa de ese paisaje. Se para de frente y permite al desierto que le pula sus rasgos: el aire pasa por los ralos zacatales sin detenerse y sarandea a los desnudos varejones. El aire viene deprisa y al pasar rasga su invisible piel y sangra en los rosales.
Quizá esa sea la razón de las rosas de Chihuahua.
Todo pasa por el desierto sin cantar ni jugar. Todo es violencia sobre estas tierras donde se enseñorea y se ensaña el sol. Sus lumbres cuelgan de los mezquites la flor de la incandescencia. Las miradas se lastiman en la extensión infinita del desierto, con esos arbustos hirsutos que presumen sus fierezas, sus espinas puntiagudas, gatuñas, ortigosas.
El desierto, amarillo, es un sembradío de ánimas en cólera.
De todo lo que el chihuahuense mira en ese gran espejo que es el desierto, ¿a qué se parece más?
El cactus es un monje que levanta los brazos y dice sus dolores y desgracias. Es un fraile insolado y loco. El güamis gobierna los extensos territorios de la desolación; las rodaderas ruedan por los rumbos que los vientos sucios les obliguen, por las calles del mundo de los pueblos, y cuando se incendian se transforman en brujas y vuelan, rodando, y mientras asustan se destruyen a sí mismas.
Ahí está el ocotillo ofreciendo al viento sus varejones coronados por su flor encendida, el ocotillo, la palmilla, el chamizo, el huizache, pero el chihuahuense se parece más al mezquite.
El mezquite crece en el desierto sin pedirle permiso a nadie. Su nacimiento y desarrollo es la fundación de un error o de una aventura. Ahonda profundamente sus raíces, endurece sus ramas como brazos correosos, y pese a su apariencia de exagerada tozudez, en un acto de generosidad, nos entrega en el desierto su sombra escueta y sus magros frutos.
El chihuahuense es un mezquite, el verdadero vencedor del desierto.