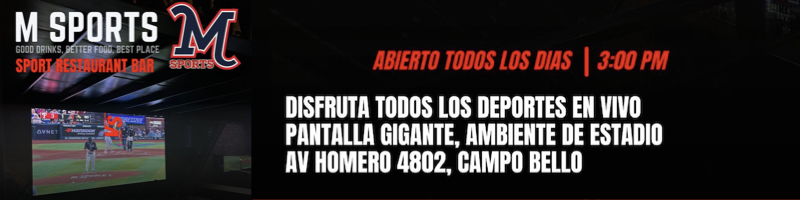Chihuahua, Chih.
Después de prácticamente cuatro meses del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador es posible identificar algunos rasgos que, probablemente, acompañarán su forma de actuar a lo largo del sexenio. A pesar de lo contradictorio de muchas de sus acciones (por ejemplo, su actitud disímil ante la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la continuación de la obra termoeléctrica en Huexca), van quedando claros los parámetros que, en última instancia, definen el sentido de su forma de gobernar y tomar decisiones. Sin duda, el tiempo es aún insuficiente para permitirnos juzgar con claridad lo que ha sido y será el sexenio, pero lo que ya resulta evidente es lo que en realidad se pondera a la hora de llevar a cabo los actos de gobierno: el peso de los símbolos.
Por curioso o raro que parezca, para el presente gobierno es más importante guiarse por la coherencia de los símbolos que asume como más representativos o propios que por la efectividad, contundencia o radicalidad de las acciones que, en consonancia con su crítica añeja al neoliberalismo y a sus consecuencias nocivas para la nación, deberían realizarse. Hay una discrepancia evidente entre lo que el presidente considera esencial en su lucha contra la herencia neoliberal y lo que, en términos reales, significaría una deconstrucción efectiva de dicho modelo económico-político.
Para entender la ruptura existente entre estos dos niveles, es necesario hacer un recuento de algunas concepciones básicas que guían el proceder del gobierno. Esto es indispensable, en última instancia, para poder formarse un juicio definitivo acerca de la contribución de la presidencia de López Obrador al proceso de construcción de una economía más justa, con perspectiva social, o no. Empecemos por su definición de neoliberalismo.
Neoliberalismo y corrupción
Según lo ha manifestado en diversas ocasiones, López Obrador define el neoliberalismo como un sistema de corrupción y pillaje. Para él, se trata de una política económica “antipopular” y “entreguista” que beneficia a unos cuantos en perjuicio de la mayoría.
La definición es, en este caso, tan general, que no define nada. El régimen estatista del priismo “clásico” (hasta antes de 1982) fue corrupto, antidemocrático, antipopular y, a pesar de las apariencias contrarias en términos de política internacional, sumiso al gobierno de Estados Unidos (baste recordar, por ejemplo, que López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría Álvarez trabajaron directamente para la CIA durante su presidencia. “López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría ‘trabajaban para la CIA’: Riva Palacio en CNN”. Aristegui Noticias, octubre 29 de 2017).
Un gobierno puede ser, en términos generales, honesto y democrático, y aun así neoliberal. Popular, ciertamente no, porque para el neoliberalismo la noción de “pueblo” es una falacia que, de tomarse en cuenta, obstaculizaría el funcionamiento adecuado del mercado, en el que sólo importan los agentes “libres” de la economía. Para el neoliberalismo, todo debe hacerse en pos del funcionamiento del mercado y sus leyes inamovibles.
Ahora bien, ese mercado, en contra de lo que pretenden sus teóricos, no es nunca “libre”, sino controlado por los grupos monopólicos transnacionales que se disputan los distintos circuitos internacionales de producción, distribución y consumo. En esta batalla, el Estado no tiende a desaparecer, como de nuevo insisten los agoreros del mercado globalizado, sino a reconvertirse en un agente facilitador de las inversiones y los negocios. Falso que en el neoliberalismo haya menos Estado: hay, incluso, más, pero al servicio de los menos.
Para acabar con el neoliberalismo, entonces, no es suficiente crear un Estado honesto o libre de corrupción, o bien uno democrático; tampoco lo es, necesariamente, fortalecer al Estado y sus instituciones. De lo que se trata es de cambiar toda la concepción y la construcción del Estado, de tal forma que la economía deje de girar en torno a los intereses de la empresa privada y sus agentes transnacionales, y comience a establecer, cada vez con mayor énfasis, espacios de economía pública que no pasen por las definiciones del mercado.
Por otra parte, en este Estado, los empresarios deben contribuir económicamente con más en el proceso de financiamiento de los programas públicos y de redistribución de la riqueza; es decir, resulta indispensable una política fiscal progresiva. El neoliberalismo puede convivir muy bien con políticas asistencialistas, esto es, con aquéllas que buscan beneficiar a sectores desprotegidos a través de apoyos financieros, becas u otros mecanismos, porque, al fin y al cabo, ello se puede hacer por medio de una política de austeridad y ahorro estatal que no afecte el funcionamiento general de la economía.
Finalmente, para revertir el impacto destructivo de la política económica neoliberal sobre la economía nacional y sus sectores más desprotegidos, ocasionado por la apertura indiscriminada de las fronteras comerciales a los productos de los países altamente industrializados, se debe repensar la política arancelaria e introducir medidas proteccionistas que resguarden las ramas más débiles de la economía, así como las consideradas de importancia estratégica.
Puesto que su definición de neoliberalismo es tan general y ambigua que no toca, de ninguna manera, la esencia de ese modelo económico, su lucha contra él sólo puede basarse en los símbolos más visibles e identificables con los que la mayoría de la gente, desconocedora de los argumentos de economía política y política económica, lo reconoce. De ahí que la acción del gobierno lopezobradorista, en palabra antineoliberal, se haya reducido hasta el momento a una acción simbólica, no real o de fondo.
Los símbolos y la realidad
En el gobierno de López Obrador lo que importa son sobre todo los símbolos. A estos se aferra de manera radical porque sabe que es lo único que puede defender a capa y espada sin meterse en conflictos severos con los verdaderos mandamases de la economía.
El presidente tiene que ganar menos, mucho menos que en el pasado; tiene que viajar en aviones comerciales y en automóviles modestos; tiene que vender el avión presidencial y la flotilla de aerotransportes usados en los sexenios pasados; tiene que abandonar la antigua residencia oficial (Los Pinos); tiene que dar conferencias de prensa todos los días para mostrar transparencia y capacidad de trabajo; tiene que caminar entre la gente, sin guaruras ni personal de seguridad, para seguir siendo considerado parte del pueblo; tiene que usar el lenguaje popular para ser entendido por todos; tiene que repetir, una y otra vez, las mismas frases moralistas que guían su actuar para que se identifique que es coherente y no rompe sus principios; etc.
Todas estas decisiones y conductas pueden generar simpatías (y de hecho, las generan), pero ninguna de ellas significa un giro radical respecto a la vigencia del modelo neoliberal. Hablan, ciertamente, de un gobierno austero, que rechaza los lujos, que intenta mantener el contacto con la gente, que es abierto para exponer sus puntos de vista. Y todo ello se agradece, y es necesario, en vista del grado de corrupción, dispendio y opacidad de los gobiernos anteriores, pero no modifica en nada la vigencia del modelo neoliberal.
Sin duda, se han tomado decisiones controvertidas que han afectado intereses particulares. Tal es el caso, por ejemplo, de las cancelaciones del aeropuerto en Texcoco y de la mina de oro de Los Cardones, en la reserva de la Biosfera de Sierra Laguna (La Paz, Baja California), que perjudicó a un presunto aliado del gobierno, Ricardo Salinas Pliego. Las dos cancelaciones tuvieron una importancia simbólica fundamental: la primera fue prácticamente el emblema que López Obrador enarboló durante la campaña electoral para ejemplificar la extrema corrupción del gobierno de Peña Nieto; la segunda fue el resultado de un compromiso con los pobladores de La Paz, y cumplió la función de patentizar su interés por el cuidado de la ecología.
Una suerte distinta, sin embargo, como ya se comentó, corrió la obra termoeléctrica de Huexca, Morelos, la cual fue continuada después de la realización de una consulta en la que el presidente tomó posición a favor de su continuación, a pesar de haberse comprometido con los pobladores, durante la campaña electoral (e, incluso, desde antes), a su cancelación definitiva. Lo más probable es que si esta obra hubiera sido tan famosa y reconocida por la totalidad de México como lo fue la del aeropuerto, López Obrador la habría cancelado. Pero no alcanzó el nivel de símbolo representativo en la lucha contra la corrupción. Como sea, ninguna de estas decisiones representa un golpe al modelo económico neoliberal, el cual puede continuar con o sin aeropuerto, con o sin mina, con o sin termoeléctrica
Ahora bien, cuando se habla de hacer una modificación de fondo a la estructura bancaria y financiera del país, inmediatamente se alzan las voces del gobierno y de su partido (la infaltable Yeidckol Polevnsky) para ridiculizar las posturas de los diputados y senadores que lo proponen. Ése ha sido el caso en el tema de las comisiones bancarias y de la regulación de las calificadoras internacionales; lo mismo respecto a la autonomía del Banco de México, la cual, al igual que todos sus antecesores neoliberales, el gobierno actual parece considerar sacrosanta e inviolable (cuando es el más puro ejemplo de cómo se le ha cedido a las definiciones del mercado la soberanía en política monetaria).
Del tema de la política fiscal ni hablar: el gobierno de López Obrador se comprometió a no aumentar ni una pizca de impuestos a los empresarios. Su objetivo es demostrarles cómo se puede construir un gobierno efectivo y eficiente sin la necesidad de aumentar los impuestos arriba o abajo. ¿No sería mejor cobrar más a los que más tienen y obligarlos, por fin, a financiar el desarrollo nacional después de tantas décadas de verse beneficiados por el corrupto Estado mexicano? ¿Por qué este gobierno se obliga a demostrarles a los empresarios precisamente lo que ellos quieren ver?
Por otro lado, en lo que respecta al castigo a los funcionarios públicos que han violado la ley en el pasado, todo se ha quedado en un mero regaño y en una amenaza incumplida. La aparición de Bartlett en la conferencia de prensa mañanera, el 11 de febrero de este año, parecía anunciar el comienzo de un proceso de investigación judicial contra aquellos funcionarios que han incurrido sistemáticamente en conflicto de intereses (entre otros, se mencionó al ex presidente Felipe Calderón, a Jesús Reyes Heroles, a Alfredo Elías Ayub y José Córdoba Montoya). Pero, después, no pasó nada. Todo se quedó en una denuncia simbólica.
El presidente ha insistido en varias ocasiones que él no quiere iniciar un show mediático de persecución y denuncia contra funcionarios infractores del pasado. Bajo ese argumento, no se han iniciado ni continuado los procesos contra ex funcionarios por casos tan conocidos por todos como los de La estafa maestra, Odebrecht, OHL, etc. Por si fuera poco, la promesa de realizar una consulta para investigar a ex presidentes por actos de corrupción del pasado, fue suspendida sin explicación alguna, probablemente como resultado de una concesión para que los grupos opositores del Congreso aprobaran su propuesta de Guardia Nacional.
La única decisión que, aparentemente, va en contra de las tendencias naturales del modelo neoliberal (sin atentar radicalmente contra ellas) es el anuncio de aumento salarial dado a conocer el pasado 17 de diciembre de 2018, gracias al cual el salario mínimo nacional subió en 16.2%, y en la frontera, 100%. Esto, sin duda, resulta sorprendente si tomamos en cuenta la curva descendente que el salario mínimo ha experimentado en México desde 1982.
Uno pensaría que una decisión semejante debería haber suscitado algún reclamo por parte del sector empresarial, pero esto no sucedió. ¿Por qué? Porque la decisión fue tomada y anunciada de la mano del sector patronal, al cual se le prometieron dos cosas: 1) no modificar, en lo más mínimo, la base impositiva a nivel nacional y 2) generar un régimen de estímulos fiscales para la frontera norte, a consecuencia del cual, en dicha región, el IVA pasa del 16 al 8%, y el ISR de 30 a 20%. Según se calcula, esta reducción impositiva podría traducirse en una reducción de la recaudación fiscal anual de entre 84 mil y 104 mil millones de pesos.
Finalmente, es conocido el apoyo del gobierno actual al acuerdo comercial (T-MEC) que se logró el sexenio pasado, con apoyo de una comisión lopezobradorista. Como ya se analizó en su momento en este mismo espacio (“La derrota en la renegociación del TLCAN”, Aristegui Noticias, 14 de octubre, 2018), dicho acuerdo sirvió únicamente para endurecer las políticas establecidas en el TLC a favor de los Estados Unidos. Y, evidentemente, nadie hasta ahora tiene la más mínima intención de modificar absolutamente nada del acuerdo, símbolo máximo del neoliberalismo en el terreno del comercio internacional.
Los insultos y la falsa unidad
Quedan claras, entonces, dos cosas: 1) hasta el momento, los cambios en este gobierno han sido más simbólicos que reales, y 2) al presidente López Obrador, a diferencia de lo que afirma diariamente, sí le gusta el espectáculo y el show mediático. Esto último se demuestra en sus constantes referencias despectivas hacia la derecha mexicana.
No hay día en que el presidente no azuce los ánimos o recurra a invectivas para referirse a sus adversarios políticos, a los cuales, sin embargo, dice siempre respetar. De sobra conocidos son los epítetos de fifís o conservadores, aplicados a todos aquéllos que no coinciden con sus políticas, incluso las más conservadoras (como su idea de “constitución moral” o su silencio sobre el aborto). La derecha mexicana, por supuesto, toma este comportamiento como excusa para denunciar al gobierno actual por atentar contra la “unidad nacional” (¿cuál?: difícil saberlo).
Este reclamo es paradójico, proviniendo de donde proviene. No ha habido, en la historia de México, políticos más entreguistas, antipatriotas y pronorteamericanos que los simpatizantes de la derecha nacional, tradicional y neoliberal. Son ellos los que, desde hace décadas, se burlan al amparo del poder y los medios de difusión masiva de todos los que aún defienden las nociones de soberanía nacional o soberanía económica. Desde hace décadas, no se han cansado de tildarlos de “trasnochados” que se envuelven en la “bandera nacional” al estilo de los niños héroes, a los cuales, por cierto, ni siquiera les reconocen el más mínimo valor histórico.
¿Insultos? Hay, evidentemente, referencias despectivas que sólo contribuyen a provocar controversias inútiles sobre temas menores. Nada que rompa la “unidad nacional” (esa utopía de convivencia armónica entre derechas e izquierdas). Pero, en el fondo, como lo hemos tratado de demostrar, hay un respeto profundo.
Insulto, lo que se llama insulto, si se atentara contra los poderes económicos y financieros que gobiernan al país. Y para ello no es necesario decir ni una sola mala palabra. Insulto, si se eliminaran las comisiones de los bancos, si se les dejara de financiar, por completo, a través de la deuda pública, si se acabara la autonomía del Banco de México, si se cobraran muchísimo más impuestos a los empresarios y a las clases pudientes, si se protegiera la totalidad de la industria nacional y se limitaran los acuerdos comerciales que destruyen las incipientes cadenas y los sectores productivos internos, si se abrogara por completo la reforma energética de Peña Nieto; insulto, si se defendiera a los trabajadores y se apoyara su derecho a huelga (como lo hizo, en su momento, el general Lázaro Cárdenas), si se respetara el derecho de los pueblos a su autodeterminación, si se abrogara por completo la reforma educativa del sexenio pasado y se apostara cien por ciento por el desarrollo de las escuelas normales, si se invirtiera en educación superior y en desarrollo tecnológico y científico; insulto, lo que se llama insulto, si se investigaran los delitos cometidos por todos los funcionarios del pasado, incluyendo los expresidentes, si se rompiera la inercia corrupta y antidemocrática de los principales sindicatos del país, si se denunciara y se investigara realmente la complicidad de los medios de comunicación con los gobiernos pasados, si se abrieran, plenamente, al poder popular y democrático, los principales medios de difusión masiva; insulto, verdadero insulto, si se llamara a un nuevo proceso constituyente que, finalmente, reconociera como principios máximos del desarrollo económico la justicia social y el bienestar nacional, por encima de los intereses del mercado (nacional e internacional). Eso sí sería un insulto, una bofetada directa a la mejilla de los poderes económicos y políticos, y, como se dijo, sin la necesidad de proferir ninguna mala palabra.
No hay por qué defender una falsa unidad en la que los únicos que salen beneficiados son los políticos corruptos, los poderosos y los explotadores de siempre. Es mejor apostar por una política de beneficio para las mayorías, aunque eso moleste a la derecha mexicana y se rompa la “unidad nacional”. Pero, para ello, lo mejor sería dejar las palabras llamativas o altisonantes o la sobreexposición mediática; dejar de lado las decisiones llamativas, espectaculares o simbólicas (el caso de la carta al rey de España y al Papa), y ponerse a cambiar de fondo, realmente, aquello que, en definitiva, enfurecería a la derecha y a los poderes establecidos.
Por lo demás, es cierto que apenas han pasado 4 meses desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de la república. Mucho de lo que aquí se señala puede ser asumido por este gobierno en el transcurso del sexenio. No obstante, las tendencias señaladas apuntan hacia otra dirección, y es mejor prevenir. El gobierno se encuentra ante la disyuntiva histórica de seguir privilegiando los símbolos huecos o dar cauce a un cambio real que, de llevarse a cabo, sacudiría las estructuras del poder en México.
*Carlos Herrera de la Fuente (México, D. F., 1978) es economista, filósofo, ensayista y poeta. Licenciado en economía y maestro de filosofía por la UNAM; doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg, Alemania. Es autor de los poemarios Vislumbres de un sueño (2011) y Presencia en fuga (2013), así como de los ensayos Ser y donación. Recuperación y crítica del pensamiento de Martin Heidegger (2015) y El espacio ausente. La ruta de los desaparecidos (2017). Es profesor de la materia Teoría Crítica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha colaborado en las secciones culturales de distintos periódicos y revistas nacionales.